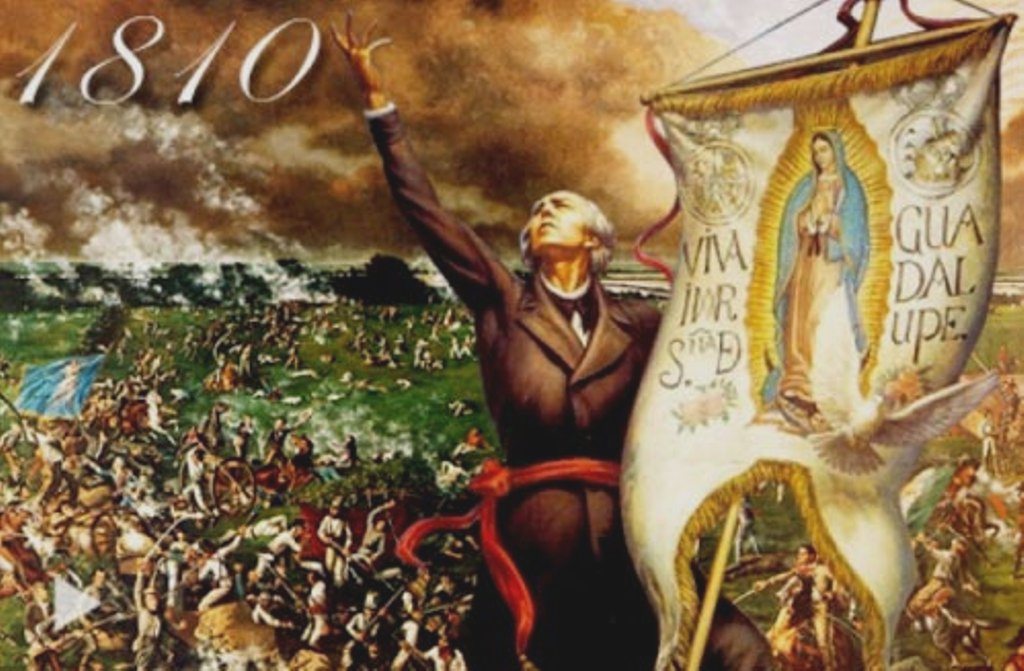|
INDEPENDENCIA
DE MÉXICO
Narrada por
el mexicano Alamán,
con
todo tipo de ingredientes historiográficos
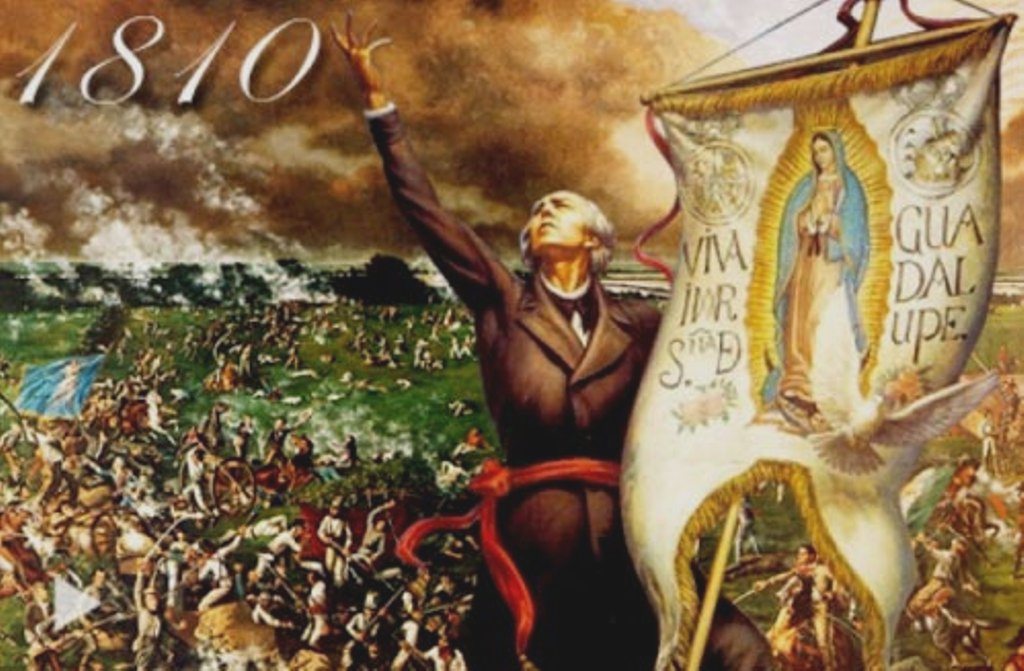
Grito de
Dolores del cura Hidalgo, inicio de los procesos independentistas
Madrid, 1 octubre 2020
Manuel Arnaldos, historiador de Mercabá
Desde el Levantamiento de Mayo-1808 contra los franceses, habían
empezado a proliferar en España una serie de Juntas
provinciales[1]
bajo la idea de aglutinar
una soberanía popular española[2],
que mostrase la resistencia española frente a la Francia napoleónica. Poco a poco, las
Juntas provinciales fueron reagrupándose en torno una Junta
Suprema[3]
con sede en Cádiz y tinte liberal, que nunca fue aceptada por los colonos americanos[4]
por su doble impronta política de:
-poner
bajo su dominio liberal las estructuras de América,
-repensar el modelo futuro de España, desde el corte constitucional[5].
Al poco de ser
constituida, la Junta Suprema decide convocar unas Cortes
generales de
Cádiz-1810 desde la óptica de un total centralismo (liberal), y
sin hacer un reparto proporcional de
representantes provinciales, ni siquiera en América[6].
Fue el momento de la fractura con América. El Consejo de Regencia-1810[7]
puso la excusa a América de que el objetivo de Cádiz era sólo frenar la
escalada francesa, y vuelve a convocar a todos a participar en la Constitución
de Cádiz-1812[8].
En 1813 vuelve a España[9]
Fernando VII y anula todos los movimientos de
Cádiz, aliviando las reacciones de los colonos en América. Pero no logra
sofocar a los liberales de Cádiz, que alargan sus reivindicaciones al
continente americano[10]
e insisten en el constitucionalismo, tanto en España como en América.
La división entre
liberales y monárquicos empieza a inundar el continente americano, en su
vertiente de revueltas y motines entre los propios colonos. Fernando VII
se ve obligado a enviar a América al ejército
de Morillo[11]
para sofocar la insurrección, y establecer el orden en Nueva Granada. Pero
Simón Bolívar[12]
le responde a sangre y fuego[13],
provocando la guerra civil en América[14]
y haciendo que España tuviese que sofocar toda Sudamérica, a través de
durísimos métodos.
Un nuevo golpe liberal
en España, o Golpe de estado de Riego-1820[15],
volvió a aprobar los decretos de Cádiz, iniciar el trienio liberal
(1820-1823) y provocar una escalada en cadena de todos los procesos
independentistas sudamericanos[16].
Un nuevo ejército
enviado a América por Fernando VII, el ejército
del duque Angulema[17],
supuso ya el final de la soberanía española en América, tras su derrota en la Batalla de Ayacucho-1824[18].
a)
Contexto
A nivel general, fueron causas españolas que provocaron
la pérdida de América:
-la
crisis monárquica española[19],
-la Junta Central de Cádiz y su Consejo de Regencia[20].
Así como fueron causas americanas que alentaron
el proceso independentista americano:
-el
sentimiento de frustración criolla[21],
-el arraigo de las doctrinas eclesiales sobre el despotismo político[22].
No obstante, en ambos
casos (español o americano) siempre hubo motivaciones internacionales que
subyacían al proceso emancipador:
-el
enciclopedismo francés[23],
-la independencia de los Estados Unidos[24],
-los intereses económicos de Inglaterra[25].
La Audiencia de
México-1810 había propuesto solucionar el problema de Nueva España
(América Norte) mediante el nombramiento de un rey que sustituyera el sistema virreinal[26],
así como las Conversaciones de Punchauca-1820 fueron en esa misma
dirección[27], hacia los problemas de Perú y Nueva
Granada (América Sur).
Pero los
independentistas (colonos y criollos) fueron moviéndose entre
líneas, bien organizados y para nada por generación
espontánea, sino con el liberalismo francés
empujando desde el fondo. Empezaron reclutando descontentos
con el antiguo régimen, ocultando sus ideales de
desestabilización del sistema[28]
y haciendo que las circunstancias provocasen el proceso
independentista.
A lo que se unió el proyecto masónico de Francisco
de Miranda[29],
el 1º en introducir en América el pensamiento ilustrado francés, el 1º
en buscar para América del Sur (católica) lo sucedido en las 13 colonias
británicas del Norte (protestantes), y el 1º en dar a todo eso un
tinte independentista. Entabló para ello Miranda relaciones con:
-con
Bolívar, el cual rechaza sus programas[30],
-con William Pitt, ministro británico de ultramar[31].
Se trató, en líneas generales, de una sublevación
anti-española:
-de
la nobleza criolla, que nunca arraigó en el pueblo llano, y que tuvo
al dinero francés[32]
y soldados ingleses[33]
como baluartes,
-sin ningún elemento
cultural[34],
sino únicamente promovida por el liberalismo francés.
a.1)
Procesos regionales de Independencia
No fueron iguales en
ninguno de los 4 virreinatos de España en América, ni en cada una de sus
4 Capitanías[35]
generales.
Fueron fechas claves
en el Río
de la Plata:
-1806:
revueltas mercantiles en torno a Buenos Aires[36],
-1809: Junta de Chuquisaca[37],
-1810: Cabildo abierto de Buenos Aires[38],
-1810-1816: Buenos Aires va forzando a todos los lugares a unirse a
ella[39],
-3 marzo 1816: Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica[40].
Fueron fechas claves
en Nueva
Granada:
-1810:
Cabildo abierto de Caracas[41],
-1810-1816: Guerras civiles entre los independentistas,
-1816-1819: Bolívar va forzando a todos los lugares a unirse a
Caracas[42],
-17 diciembre 1819: Independencia de la Gran Colombia[43].
Fueron fechas claves
en Perú:
-1810:
Cabildo abierto de Quito[44],
-1810-1820: Resistencias populares a la idea independentista de
Quito[45],
-28 julio 1821: Independencia del Perú[46].
Fueron fechas claves
en Nueva
España:
-1810:
Grito de Dolores del Padre
Hidalgo[47],
-1812-1820: Rebelión armada del Padre Morelos[48],
-1821: Plan de Iguala de Iturbide[49],
-28 septiembre 1821: Independencia de las Provincias Unidas de
Centroamérica[50].
Fernando VII nunca
reconoció la independencia de América[51]
y el papa tampoco pudo posicionarse al respecto, pues la labor eclesial
americana dependía de España[52].
b)
Independencia de México de Alamán
Relata el
libro la historia de México desde los primeros Movimientos independentistas-1808, hasta su Declaración de Independencia-1821 y
establecimiento de la República Mexicana-1823,
siendo publicada en 1848 en 4 volúmenes.
En
el tomo I
(libros I, II y III) analiza Alamán los años 1808-1812, así como profundiza en:
-la
estructura social de la Colonia, durante los últimos años de su existencia[53],
-la
invasión de Napoleón sobre España, y sus repercusiones en tierras mexicanas[54],
-los
primeros intentos rebeldes[55],
-la
Revolución de Dolores, con sus orígenes y primeras campañas[56].
En
el tomo II
(libros IV, V, VI y VII) analiza Alamán los años 1812-1820, haciendo advertir:
-el
carácter social que tuvo la Guerra de la Independencia de México[57],
-numerosas
biografías de personajes de la época[58].
En
el tomo III
(libros VIII y IX) analiza Alamán los años 1821-1824, así como aboga por:
-recalcar
el desorden y el clero, como promotores de la independencia,
-el
mejoramiento para las clases populares,
-la
concesión de derechos por parte de los propietarios, pero sin exigencias,
-la
no homogeneidad racial de México,
-la
no identidad de México como nación, sino como unión de pueblos de orígenes
diversos[59].
En
el tomo IV
introduce Alamán un índice de todo lo anterior, haciendo una defensa a ultranza de:
-las
figuras de Morelos[60]
y de Mina[61],
-la
Constitución de Apatzingán[62],
como mejor que todas las posteriores, y única que supo estar en consonancia con
la peculiaridad mexicana.
Así como introduce
Alamán en dicho tomo IV un
apéndice sobre la situación del México independiente
(1824-1848), deteniéndose meticulosamente en:
-el
caso de Iturbide[63],
desde su revolución hasta su caída[64],
-la
situación socio-política de las estructuras independientes,
-la
dolorosa derrota de México ante los Estados Unidos en 1846, perdiendo 1/3 de su
territorio.
c)
Contenido del Independencia de México
Veamos
el
relato sobre la Independencia de México de Alamán a través de
las 5 partes temáticas de su obra:
-la Revolución de Hidalgo, que
acabó siendo sofocada por la Corona española,
-la
Revolución de Morelos, que puso en jaque mate a Nueva España,
-la Independización de Iturbide, que fracturó Nueva España en
31 estados independientes[65]),
-el complot de Santa Ana, que derribó el Imperio mexicano de
Iturbide,
-el golpe de mano del Congreso mexicano, que aceleró los
procesos de la República Mexicana.
c.1)
México colonial de 1808
Comienza Alamán por
hacer una descripción general sobre el origen del virreinato de Nueva España[65],
desde la nueva población originada tras la conquista española de 1519
hasta la diversidad de población de
1808, tanto en cualidades y oficios cuanto en su distribución
poblacional a lo largo de todas las provincias de Nueva España[65]. Todo ello
con una incidencia importante: la fuerte rivalidad interna entre los
propios españoles, como causa 1ª de la emancipación de América:
“La
conquista introdujo en la población de la Nueva España a los
españoles en nacidos en Europa, y a los españoles naturales de
América (a quien se dio el nombre de criollos). De la mezcla de los
españoles con la clase india procedieron los mestizos, así como los
mulatos de la mezcla de cualquiera con un negro
(libro I, cap. I, 5). Los
pocos descendientes que quedaban de los conquistadores formaban una
nobleza que se distinguía del resto”
(libro
I, cap. I, 11).
“Las
leyes habían hecho de los indios una clase muy privilegiada y separada
absolutamente de las demás de la población. De hecho, la protección
especial que se dispensó a los indios hizo que no recayesen sobre ellos
los trabajos más duros, sino que para ello se trajesen negros de Africa”
(libro I, cap. I, 14).
“En
los tiempos que siguieron a la conquista, se tuvieron ideas muy
abiertas hacia la instrucción y fomento de los indios
(libro I, cap. I, 15). Sin
embargo, los indios tenían los vicios propios de la ignorancia, el
abatimiento y la frugalidad
(libro I, cap. I, 16). En
cuanto a los mulatos, su energía de alma y vigor de su cuerpo les
llevaba al robo a mano armada, y a la venganza más atroz que se pueda
imaginar”
(libro I, cap. I, 16).
“La
mezcla de castas
formaba la plebe de las grandes ciudades, en servicios domésticos o
en calidad de servidumbre de los españoles, tanto europeos como
criollos
(libro I, cap. I, 17). La
población indígena predominaba en las intendencias de Méjico,
Puebla, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, en lo alto de la cordillera y
en sus declives hacia ambos mares
(libro I, cap. I, 18). En
las costas de uno y otro mar, y en los climas calientes que producen
la caña de azúcar y los frutos tropicales, abundaban los negros”
(libro I, cap. I, 18).
“La
clase española era la predominante en Nueva España, por su número,
influjo y poder, así como por poseer casi toda la riqueza del país
(libro
I, cap. I, 13).
No
obstante, entre los dos tipos de españoles se fue creando una
rivalidad declarada. Pues los españoles europeos ejercían casi todos
los altos cargos, mientras los españoles criollos los obtenían rara
vez
(libro
I, cap. I, 8).
Y
ésta fue la causa de las revoluciones de que voy a ocuparme”
(libro
I, cap. I, 13).
Tras lo cual aporta
Alamán una 2ª descripción, la del estado
actual del virreinato de Nueva España, en ese mismo año
1808. Una descripción en la que Alamán resume el sistema de gobierno
otorgado por Castilla (tanto por los Austria como por los Borbón[66]),
basado en unas estructuras propias (civiles, militares, económicas,
culturales y religiosas) y
en unas leyes propias y comunes, respecto a su apelación o no a Madrid:
“Entre
los muchos reinos que fueron reuniendo los reyes de
España por sus descubrimientos y conquistas, se contaban las Indias
orientales y occidentales, islas y Tierra firme del mar Océano, con
cuyo nombre se designaban las inmensas posesiones que tenían en el
continente de América e islas adyacentes, las islas Filipinas y otras
en los mares de Oriente”
(libro
I, cap. II, 1).
“Estos
vastos dominios se regían por las leyes de Indias, adaptación que
hizo Carlos I de las leyes fundamentales de Castilla, que su hijo
Felipe II completó (libro I, cap. II, 2). No obstante, no por
esto el gobierno de América y los Océanos tenía dependencia alguna
del Consejo de Castilla, sino que se tuvo especial cuidado en
establecer para América y Filipinas un gobierno enteramente
independiente y separado del de Castilla, dependiente del Consejo de
Indias desde 1524 (libro I, cap. II, 3). Este orden se observó
con regularidad durante la dinastía austriaca; mas desde que subió
al trono la familia de Borbón, se procedió a un poder más absoluto”
(libro I, cap. II, 7).
“El
alto empleo de virrey lo obtenía en 1808 José de Iturrigaray, nativo
de Cádiz (libro
I, cap. II, 19),
así como el arzobispado de México estaba en manos de Javier de
Lizana, descendiente de Navarra (libro
I, cap. II, 32).
Iturrigaray favoreció las empresas de los caminos nuevos de Veracruz,
Orizaba y Córdova, así como hizo prosperar la minería, el comercio
interior, la agricultura (libro
I, cap. II, 20).
Entre las diversas corporaciones que existían en 1808, estaban los
ayuntamientos (partidarios del partido criollo) y el consulado
(partidario del partido europeo) (libro
I, cap. II, 23
y 24), y también otras jurisdicciones privilegiadas en favor del
fisco, como las intendencias (libro
I, cap. II, 22).
El
tribunal de la Inquisición de México extendía su jurisdicción no
sólo a todo el virreinato de Nueva España, sino también a la
capitanía de Guatemala, las islas de Barlovento y Filipinas, con
absoluta independencia y sólo sujeto a Madrid (libro
I, cap. II, 34).
Por su parte, la Audiencia de México la formaban las provincias de
Yucatán, Tabasco, Nuevo León y Tamaulipas (en el mar del Norte) y en
el mar del Sur desde donde acababan los términos de Guatemala hasta
Nueva Galicia”
(libro
I, cap. II, 20).
“Al
verse plagada toda Nueva España de bandoleros en los caminos, y
ladrones que atacaban las casas y despojaban a los transeúntes, y por
las grandes distancias entre pueblos de todo el país, tenía el
virreinato un cuerpo de policía muy activo y vigilante, con un tribunal
de justicia en lo criminal (libro I, cap. II, 21). La fuerza
militar consistía en 1 compañía del virrey, 4 regimientos y 1
batallón de infantería veterana (de 5.000 hombres), 2 regimientos de
dragones (de 500 plazas cada uno), 1 cuerpo de artillería (de 720
hombres) y 2 compañías de infantería ligera y 3 de infantería fijas
(de 6.000 hombres), que guarnecían los puertos del Carmen, San Blas,
Acapulco y la Habana”
(libro I, cap. II, 37).
“Los
ingresos estaban divididos en 3 ramos: la masa común de real hacienda,
los ramos destinados a España y los ramos que se quedaba el gobierno
local. Correspondían a la masa común los quintos (o derechos del oro y
plata que se extraía de las minas), y ascendía a 5.500.000 pesos
anuales. Lo destinado a España provenía de los tributos de puertos y
mercancías, y ascendía a 4.000.000 pesos anuales. Y el gobierno local
se quedaba con los impuestos de moneda, compraventa de alimentos,
lotería, salinas, difuntos... y una parte de los diezmos
eclesiásticos, y ascendía a 12.000.000 pesos anuales. En cuanto a los
sobrantes, éstos iban destinados a gastos de guerra
(libro I, cap. III, 4).
Se trataba de un extenso sistema colonial español, que proporcionaba
valiosas compensaciones por todas partes, respecto a las prohibiciones
que imponía”
(libro I, cap. III, 16).
“Fomentábanse
también los adelantos de la sociedad por medio de la enseñanza, el
teatro, las gacetas, los vestidos y las fiestas (libro
I, cap. III, 20),
los jardines botánicos y viajes de recreo ultramarino (libro
I, cap. III, 21),
la medicina, hospicios y hospitales (libro
I, cap. III, 22),
grandes palacios y magníficos edificios (libro
I, cap. III, 23),
iglesias, conventos y monumentos religiosos (libro
I, cap. III, 24),
magnífico lujo de las artes y en las plazas (libro
I, cap. III, 25),
certámenes literarios y premios de lectura y poesía (libro
I, cap. III, 26),
cátedras de filosofía moderna (libro
I, cap. III, 27)...
y todo ello tanto en las capitales de provincia como en muchas
poblaciones de segundo orden”
(libro I, cap. III, 24).
Tras describir Alamán
la profunda fidelidad del pueblo mejicano a la Corona española, así
como la envidia que eso suscitaba en los ilustrados franceses (tanto de
Francia como de afrancesados de América), se detiene el escritor
mejicano en la recepción de noticias en
México de los sucesos de España, donde los fieles a la
Corona se levantan contra Francia y los afrancesados:
“La
obediencia absoluta al monarca español era ya un largo hábito entre
los mejicanos, un principio asentado y por todos reconocido (libro I,
cap. III, 28),
y la fidelidad de la Nueva España permanecía en 1808 inalterable, como
lo había sido durante 300 años e incluso cuando alguna vez hubo
carestía en Guanajuato y San Luis Potosí. Y no sólo Nueva España,
sino toda la América era adicta a la casa de Borbón”
(libro I, cap. III, 29)
“Pero
Carlos III se metió imprudentemente en las guerras entre Francia e
Inglaterra, con consecuencias funestas para España.
Pues por su pacto con los franceses se metió a favorecer la revolución
de las colonias de América contra Inglaterra, y por el Tratado de
París de 1785 reconoció la independencia de los Estados Unidos. Y eso
que su ministro Aranda le había profetizado que esa independencia de
América del Norte vería expuesto el dominio español sobre el resto de
América”
(libro
I, cap. III, 30).
“Aumentaron
su intromisión los afrancesados todavía más con la Revolución
francesa de 1789, y por las doctrinas sediciosas que por ella se
propagaron, que llevaron a la cárcel de Nueva Orleans a muchos
españoles y mexicanos bajo causas de infidencia (libro I, cap. III,
31).
En 1794 dieron los afrancesados un primer intento de alzarse con el
reino en Acapulco, por parte de un Juan Guerrero y sus socios que
procedían de Estepona, y que llegaron al puerto mexicano desde la nao
de Manila, con la idea de soltar 800 presos y empezar con ellos la
revolución”
(libro I, cap. III, 31).
“En
este estado se hallaban las cosas, cuando llegó a Veracruz la barca
Esperanza, salida de Tarragona el 7 junio 1808 y por la que vino la
noticia del levantamiento en masa de toda España contra Napoleón. El
aviso se recibió en México el 28 junio 1808 por la noche, y al amanecer
del día siguiente los
repiques y salvas de artillería con que el virrey mandó anunciar tan
gloriosos sucesos, dieron principio a un movimiento de entusiasmo
universal, proclamándose a Fernando VII por todas las calles, en
procesiones masivas que portaban sus retratos, y jurando todos
defenderlo hasta la muerte”
(libro I, cap. IV, 25).
“Se
trataba de sueños de un entusiasmo descompasado, que manifestaban la
uniformidad de opinión que hasta entonces había en la totalidad del
país. No obstante, en seguida veremos cuan presto desapareció ese
sueño, y con cuanta violencia volvieron a germinar las semillas de
división sembradas del 15 al 29 julio 1808, por parte de los
afrancesados”
(libro I, cap. IV, 25).
c.2)
Sucesos pro-revolucionarios de 1810
Comenzaron
con la convocatoria de la Junta municipal de
México, inicialmente inocente (en ideología) pero con el
tiempo plataforma mexicana hacia la independencia. Sobre todo por las
órdenes y amenazas que empezó a recibir desde Francia (por parte de su
ministro Murat) e Inglaterra (con vistas a conseguir una América
inglesa), así como de una España que vivía una etapa de impotencia y
confusión considerable:
“Cuando
llegaron noticias de que una autoridad desconocida había empezado a
gobernar en Madrid en sustitución de Fernando VII, el ayuntamiento de
México comunicó que era necesaria la reunión de todas las
autoridades del reino, a ejemplo de lo que habían hecho las Juntas
provinciales de España (libro I, cap. V, 1). Fue entonces
cuando el peruano fray Melchor Talamantes comenzó sus deslindes en la
provincia de Texas, divulgando su lectura ilustrada de la revolución
francesa y confesando sin tapujos que el objeto de la Junta que el
ayuntamiento de México promovía no era otro que el de la
independencia (libro I, cap. V, 4). En efecto, la reunión de
la Junta lisonjeaba los intereses y ambición del virrey, pero sin
dejar que éste entrase en las miras ulteriores de los promovedores
del plan”
(libro I, cap. V, 5).
“Algún
tiempo después arribó al puerto de Veracruz la goleta francesa
Vaillante, procedente de Guadalupe y conduciendo un pliego del
ministro de relaciones exteriores del Imperio francés, fechado en
Bayona en 17 mayo 1808 y dirigido al intendente general de la Veracruz, por el que se le comunicaba el llamamiento al
trono de España de José I Napoleón, se confirmaban en su nombre
todas las autoridades y se le encargaba la custodia de estos dominios
de Nueva España, haciéndole responsable de la obediencia y quietud
de ellos (libro
I, cap. V, 6).
La llegada de este buque causo un motín en Veracruz, pues el pueblo
creyó que había venido en él Miguel de Azanza como ministro del rey
José I Bonaparte, y que estaba oculto en la casa del capitán del
puerto Ciriaco de Cevallos”
(libro
I, cap. V, 6).
“Fue
el momento en que el dr. Mier, que años después escribiría en
Inglaterra su historia de la Revolución de Nueva España, extractó
del código de Indias todo lo que podía parecer favorecer el derecho
de independencia (libro
I, cap. V, 10),
añadiendo las razones de derecho por las que todas las naciones
tienen derecho a reclamar su independencia y libertad”
(libro
I, cap. V, 11).
“En
la Junta del ayuntamiento de México, celebrada finalmente el 9 agosto
1808, se trató la organización de un gobierno provisional, así como
la manera de obedecer la autoridad de la Junta de Sevilla, y el sistema
de voto consultivo que la Junta había de asumir, para ir procediendo en
todas las protestas presentadas”
(libro
I, cap. V, 12).
“Llegaron
en estas circunstancias dos comisionados de la Junta de Sevilla, el
coronel Manuel de Jáuregui y el capitán Juan Gabriel Javat, con el
objeto de que se reconociese la autoridad de aquella Junta de México,
y facultando ampliamente a aquella para deponer al virrey, en caso de
negarse éste a tal reconocimiento”
(libro
I, cap. V, 35).
“El
20 agosto 1808 recibió el virrey un extraordinario de Veracruz con
cartas venidas por Jamaica, de los comisionados mandados a Londres por
la Junta de Asturias, con la idea de tratar la paz y pedir auxilios al
gobierno inglés. En ellas informaban al virrey del estado general de
las cosas en España, limitándose a decir que habían sido bien
recibidos en Inglaterra, y a pedir auxilios para la continuación de
la guerra que aquella junta había declarado a la Francia”
(libro
I, cap. V, 41).
Siguieron por el complot
y arresto del virrey de México Iturrigaray, ejecutado por el
partido criollo español y la traición de algunos partidarios de la
guardia virreinal, junto a algunos comerciantes españoles resentidos y
el lavatorio de manos que hizo la Iglesia, al aceptar su sustitución
por el nuevo virrey Garibay:
“Los
revolucionarios vieron que era necesario dar un golpe pronto y
decisivo, estribando todo en la persona del virrey, que era para ellos
necesario quitar del medio”
(libro
I, cap. VI, 2).
“Estaba
avecindado en la capital un español natural de Vizcaya, de edad
madura y respetado por su conducta. Llamábase Gabriel de Yermo, y
sobre él fue sobre quien echaron los ojos los principales del partido
español para ponerlo a la cabeza de sus ideas (libro
I, cap. VI, 23), por estar éste resentido con el virrey a causa de
su contratismo de carnes en México (libro
I, cap. VI, 6). Yermo consultó con su confesor, el padre Campos, y
tomó la resolución de prender al virrey y poner a otro en su lugar,
sin hacer daño a nadie y ejecutándolo todo en una sola noche, desde
las 12 en adelante (libro
I, cap. VI, 5). El plan de la conspiración consistía en ganar a
los oficiales de la guardia, y echarse sobre la persona del virrey y
su familia con un número suficiente de oficiales conjurados”
(libro
I, cap. VI, 10).
“La
noche de 15 septiembre 1808 (libro
I, cap. VI, 14) muchos de los conjurados se juntaron en la casa de
Yermo (libro
I, cap. VI, 15), y a las 12 de la noche se juntaron junto a otros
300 conjurados, de los que sólo 2 ó 3 eran mexicanos (libro
I, cap. VI, 16). Silenciosamente se presentaron en palacio,
mientras la guardia de palacio no hizo uno de sus turnos de seguridad.
El virrey Iturrigaray y sus dos hijos fueron sobresaltados en su cama,
y llevados en un coche a la Inquisición. Y la virreina, con su hija e
hijo pequeño, fue conducida en una silla de manos al convento de San
Bernardo”
(libro
I, cap. VI, 17).
“El
21 septiembre 1808 fue llevado preso Iturrigaray a Veracruz, donde
permaneció en la cárcel del castillo de San Juan de Ulúa en los
años sucesivos (libro
I, cap. VI, 25), totalmente embargado (libro
I, cap. VI, 31-32) y abandonado
(libro
I, cap. VI, 33). El 30 octubre 1808 fue separado Iturrigaray del
mando, de acuerdo al arzobispo y los oidores, que otorgaron su mando
al mariscal Pedro Garibay”
(libro I, cap. VI, 18).
Y acabaron con la
instalación del nuevo gobierno pro-autonomista
de México, comandado por los virreyes Garibay y Lizana
(colocados a dedo por Yermo y sus secuaces) y ejecutor de todo tipo de
destituciones y destierros, respecto de las viejas estructuras
pro-españolistas:
“Las
primeras providencias del nuevo gobierno de Garibay fueron hijas de la
revolución, y tuvieron por objeto poner en prisión a todos los que
se creía que podrían auxiliar los intentos de Iturrigaray (libro
I, cap. VII, 3), así como retirar sus viejas tropas y sustituirlas
por otro tipo de tropas (libro I, cap. VII, 4), incluyendo la
aprehensión del general francés Dalvimar”
(libro I, cap. VII, 15).
“A
la vista de la marcha vacilante de Garibay, débil por la edad e
incierto por los consejos que recibía, Yermo y los españoles
decidieron llegado el momento de buscar a la persona adecuada a sus
intereses, y el 19 julio 1809 hicieron a Garibay entregar el
virreinato al arzobispo Javier de Lizana, a cambio de 500 pesos
anuales”
(libro I, cap. VII, 20).
“En
la proclama que publicó Lizana dándose a reconocer, con la nueva
autoridad de que había sido revestido, manifestó el arzobispo la
penosa situación en que se hallaba la nación (libro I, cap. VII,
21). Pero poco después cambió sus principios de arzobispo por los
del nuevo impulso de la revolución, comenzando a perseguir a los que
apoyaban la administración española de México y entregándose en
manos de los que querían destruirla (libro I, cap. VII, 22). Por
su orden fue sustituido de la Gaceta de México su editor López
Cancelada (libro I, cap. VII, 27), y desterrado el oidor Aguirre
por si acaso mandaba informes a España”
(libro I, cap. VII, 28).
c.3)
Revolución de Hidalgo
Había
sido
ya ideada por el cura Miguel Hidalgo durante su pertenencia al movimiento
conspirador de Querétaro, así como planificada por su cuenta durante
sus conversaciones con diversas personas de confianza. Hasta que poco
después llegó el momento de su ejecución y puesta en práctica, que
el cura Hidalgo llevó a cabo mediante su grito
de Dolores o repique de campanas, que el cura párroco hizo
en su parroquia de Dolores, la madrugada del 16 septiembre 1810:
“La
conspiración iniciada en Valladolid había ido progresando y
extendiéndose durante el gobierno del virrey Lizana y de la audiencia
que le sucedió en el mando. El centro de ella estaba en Querétaro,
centro de comunicaciones entre la capital y las provincias, y que contaba
con el apoyo del corregidor Miguel Domínguez, favorable a los
conspiradores y a la revolución”
(libro II, cap. I, 1).
“Con
el nombre de academia literaria, se había establecido en Querétaro
una reunión secreta a que concurría el corregidor y otras muchas
personas que profesaban las mismas opiniones. Unas reuniones que
tenían en casa del presbítero José María Sánchez, y a las que
asistían los capitanes Allende, Aldama y Abasolo, Lanzagorta, los
hermanos Epigmenio y otros (libro II, cap. I, 2). El cura de
Dolores, Miguel Hidalgo, fue también invitado por Allende a esas
reuniones en septiembre de 1809, aunque acabó rechazando dichos
planes conjurados al considerarlos insuficientes de medios”
(libro
II, cap. I, 2).
“Trataba
entre tanto el cura Hidalgo de proveerse de armas, haciendo fabricar
lanzas en la hacienda de Santa Bárbara, perteneciente a los
Gutiérrez. E intentó ganar al batallón provincial de infantería de
Guanajuato, invitándole el 13 septiembre 1810 a las fiestas de
Dolores, y proponiendo a los sargentos Domínguez y Navarro sus
propósitos y su plan”
(libro
II, cap. I, 12).
“Informados
los conspiradores de lo que había propuesto Hidalgo a los sargentos
de Guanajuato (libro
II, cap. I, 12),
fueron llegando uno tras otro a la casa del cura en Dolores,
reuniéndose el 15 septiembre 1810 el capitán Allende, el mexicano
Rincón, el español Cortina y sus esposas Encarnación y Teresa (libro
II, cap. I, 19).
A las 2 de la mañana del día 16 llegó Aldama a la casa del cura
Hidalgo, mientras los conjurados jugaban a las cartas. El cura se
incorporó, mandó que se sirviese chocolate a Aldama y, calzándose
las medias, dijo a todos: Caballeros, estamos perdidos, y no hay más
recurso que ir a coger gachupines”
(libro
II, cap. I, 20).
“Hidalgo
despertó a su hermano Mariano, y junto a él y resto de hombres
armados que había en su casa, se dirigió a la cárcel e hizo poner
en libertad a los 70 reos, a punta de pistola. Al punto fue Hidalgo a
la iglesia del pueblo, e hizo repicar todas las campanas a misa,
estando en plena madrugada (libro
II, cap. I, 20).
Todo el pueblo de Dolores se sobresaltó, y fue convocándose en la
iglesia. Allí les dijo el cura, a todos sus feligreses: Están viendo
ustedes el inicio de un movimiento, que no tiene otro fin que quitar
el mando a los españoles, porque éstos se han entregado a los
franceses y no queremos nosotros correr la misma suerte. Defended
vosotros este pueblo como buenos patriotas, hasta que pueda
organizarse un nuevo gobierno. Y se les ordenó que saqueasen las
casas de los españoles, y pusieran a éstos en la cárcel”
(libro
II, cap. I, 21).
Tras
lo cual describe Alamán las marchas
revolucionarias de Hidalgo del otoño de 1810 por toda México, saqueando y
sometiendo todos los pueblos por los que iba pasando: San Miguel,
Celaya, San Felipe, Huichapán... incluidas Guanajuato y Valladolid, con matanza de
los oponentes y ocupación de sus cargos por parte de los insurgentes.
Eso sí, bajo excusa de defender la religión y corona española, de las
garras de los afrancesados españoles:
“Con
las 500 personas que había reunido en Dolores, marchó el cura Hidalgo
a San Miguel el Grande, el mismo día 16 septiembre 1810 en que dio principio a la
revolución (libro
II, cap. I, 22). Entró sin resistencia en aquella rica e
industriosa población la noche del día 16, y al día siguiente fueron
saqueadas las casas de los europeos, y reducidos éstos a prisión.
Aquí se le reunió todo el regimiento de caballería de la Reina,
predispuesto para ello por los capitanes y subalternos, sin que hiciese
esfuerzo para estorbarlo el coronel Narciso del Canal”
(libro
II, cap. I, 27).
“A
medida que Hidalgo atravesaba los campos y las aldeas, se le iban juntando
gente de diversos grupos pero mayormente indios, al percatarse que la imagen de Guadalupe
era la enseña de la empresa, y que todos sus seguidores llevaban su distintivo en el sombrero,
como señal de estar adheridos al partido”
(libro
II, cap. I, 26).
“En
el plan de la revolución, proclamaba Hidalgo a Fernando VII, pretendiendo
defenderlo contra los intentos de los españoles, que trataban de
entregar el país a los franceses y destruir la religión católica.
También portaba la imagen de Guadalupe en sus banderas revolucionarias,
bajo los lemas «Viva la religión. Viva nuestra madre de Guadalupe. Viva
Fernando VII. Viva América y abajo el mal Gobierno»
(libro
II, cap. I, 24).
Aunque al poco acabó reduciéndolo a un solo lema: «Viva
la virgen de Guadalupe y mueran los gachupines»”
(libro
II, cap. I, 26).
“Desde
San Miguel siguió Hidalgo rodeando la Sierra de Guanajuato con
dirección al noreste, quizá porque su objeto era ocupar a Querétaro.
El 20 septiembre 1810 se presentó en Celaya, en cuyo ayuntamiento amenazó
Hidalgo con degollar a 78 españoles que conducía presos de Dolores y San
Miguel, si se intentaba hacer alguna resistencia a su ocupación”
(libro
II, cap. I, 28).
“En
la ciudad de Guanajuato, ciudad populosa entre las breñas de los
cerros, se dio la alarma de que llegaba Hidalgo el día 20, y su
intendente planificó encerrar a toda su gente armada en un punto fuerte
de sostener (la alhóndiga de Granaditas), hasta que fuese auxiliado por
las tropas reales de Calleja, de San Luis Potosí (libro
II, cap. II, 5).
Cuando llegó Hidalgo el día 28 septiembre 1810, distribuyó sus tropas a través de
las trincheras de la alhóndiga (libro
II, cap. II, 17), mientras la población de Guanajuato se quedó
observando las operaciones, y a la espera del pillaje (libro
II, cap. II, 18). Allí comenzó una descarga de piedras y tiros
por ambos bandos (libro
II, cap. II, 21), muriendo el mismo José Bustamante y el
intendente Riaño (libro
II, cap. II, 20), y al poco saliendo en desbandada las defensas de
la azotea, cayendo la alhóndiga en manos de los asaltantes (libro
II, cap. II, 22), que le prendieron fuego (libro
II, cap. II, 23), mataron a todos los sitiados que pillaron (libro
II, cap. II, 27) y se entregaron al pillaje”
(libro
II, cap. II, 28).
“El
10 octubre 1810 salió de Guanajuato Hidalgo con 3.000 hombres, 28
españoles presos y toda su gente, tras haber dado todos los cargos de
Guanajuato a 247 de sus seguidores. Pero se dirigió a Querétaro sino a
Valladolid, engrosando su número los indios y gente del campo de todos
los lugares del tránsito, entre ellos Aldama (libro
II, cap. III, 11).
Durante la estancia de Hidalgo en Valladolid no hubo saqueo, según lo
convenido con los comisionados que salieron a recibirlo, exceptuando el
día de la misa de gracias, en que los indios se echaron
tumultuariamente sobre las casas de los españoles (libro
II, cap. III, 15).
En Valladolid recibió Hidalgo un aumento muy
considerable de fuerzas y recursos. Uniósele allí 2 batallones del
regimiento de infantería provincial, 8 compañías de infantería que
de nuevo se habían levantado, y todo el regimiento de dragones de
Michoacán
(libro
II, cap. III, 16). En Valladolid fueron degollados 40 españoles la
noche del 15 octubre 1810, en la barraca de las Bateas. Y la noche del 18 se dio
muerte a 44 europeos en el cerro del Molcajete. En todas estas atroces
matanzas, contribuyó a hacerlas más horrorosas las órdenes del cura
Hidalgo, como él mismo confesó en su proceso”
(libro II, cap. V, 12).
Hasta
que Hidalgo se cree en la cima del poder, decide enderezar sus pasos y
marcha revolucionaria hacia la capital mexicana, y un ejército realista
le para los pasos en el río Grande de Lerma, consumando las derrotas
militares de Hidalgo en el monte de las Cruces (el 29 octubre
1810) y en la batalla de Aculco (el 6 noviembre 1810):
“Siguió
después Hidalgo su marcha hacia México, hasta que el virrey Venegas
ordenó a sus tenientes que se le detuviese. Iturbide estableció para
ello una avanzadilla en el puente de Lerma sobre el río Grande, y el 27
octubre 1810 salió con los ejércitos virreinales a la
búsqueda y captura de Hidalgo. Hidalgo vio las tropas reales sobre el
puente de Lerma, y no tuvo más opción que adentrarse en el monte de
las Cruces, en su camino hacia México”
(libro
II, cap. III, 24).
“En
aquel monte le esperaba el coronel Trujillo con los dragones de
España y la infantería mexicana (libro
II, cap. III, 25),
que aquel 29 octubre 1810 y a base de fuego de cañón, sorprendió a Hidalgo
y sus 80.000 indios mal armados (libro
II, cap. III, 26),
que a base de gritos huyeron en desbandada (libro
II, cap. III, 27),
dejando en tierra la imagen de Guadalupe”
(libro
II, cap. III, 29).
“Hidalgo
salvó su vida al escape y detuvo su marcha a México (libro
II, cap. III, 32),
pero la tranquila capital mexicana perdió su sosiego y dulce paz al
verse amenazada no por la guerra (a la que estaba acostumbrada, como
nación civilizada que era) sino por la irrupción de los bárbaros,
al oír que lo arrasaban todo sin el más mínimo respeto, desolando
pueblos y saqueando sus poblaciones (libro
II, cap. III, 36).
Y eso hizo que el virrey mandase la búsqueda y captura de Hidalgo,
sobre todo desde que supo que había empezado a saquear fábricas de
pólvora, y a reunir insurgentes en los montes”
(libro
II, cap. III, 40).
“En
la mañana del 6 noviembre 1810, las avanzadillas de Calleja se
encontraron con las de Hidalgo en las inmediaciones de Arroyozarco, y
se supo que Hidalgo se hallaba en el pueblo inmediato de San Jerónimo
Aculco (libro
II, cap. III, 45).
La posición que ocupaban los 40.000 independentistas era una loma de
montaña casi rectangular, que dominaba al pueblo y toda la campiña
(libro
II, cap. III, 46).
Dispuso Calleja el ataque en 3 columnas, formadas por los granaderos y
el regimiento de la Corona (en el centro, con 2 piezas de artillería
cada una) y a los 2 costados dos secciones de caballería (dotadas de
cañones ligeros). Hizo Calleja avanzar sus columnas, llenando de
terror a los insurgentes y poniéndolos a la fuga al primer cañonazo,
sin esperarse siquiera para disparar a los realistas (libro
II, cap. III, 47).
Durante 2 leguas y media la caballería realista fue deteniendo a
10.000 independentistas (libro
II, cap. III, 48),
mientras Hidalgo y Allende se pusieron a la fuga, dirigiéndose
Hidalgo a Valladolid y Allende a Guanajuato”
(libro
II, cap. III, 50).
Tras
las derrotas militares a campo abierto, optaron Hidalgo y sus
guerrilleros por renunciar a la campaña militar contra la Corona, y se
inclinaron por una propagación popular de la
insurrección, intendencia a intendencia (de Guadalajara,
Jalisco, San Blas...) y cargo por cargo (de Abarca, Recacho, Alva, Mercado...), así
como sublevando a la gente (de Acapulco, San Luis Potosí...) y
revolucionando los pueblos (de Zacatecas, Zocoalco...):
“Cuando
empezaron a sentirse los movimientos de la revolución, el brigadier
de Guadalajara Roque Abarca se dejó despojar de las facultades
políticas y militares que legítimamente le pertenecían, en vez de
hacer uso del poder que tenía, y permitió el establecimiento de una
Junta compuesta de letrados, eclesiásticos y particulares, que tomó
el nombre de Junta auxiliar de Gobierno (libro II, cap. IV, 1) y
que procedió a la prisión de los jesuitas (libro II, cap. IV, 2),
nombrando comisionados para que fuesen a todas las provincias a
ponerlas en insurrección (libro II, cap. IV, 2), comenzando
por Jalisco y siguiendo por las provincias de río Grande y Michoacán
(libro II, cap. IV, 3), bajo el grito de Viva la virgen de
Guadalupe y mueran los gachupines”
(libro II, cap. IV, 3).
“Sólo
faltaba a los independientes para ser dueños de toda Nueva Galicia el
puerto de San Blas, de la mayor importancia tanto por las
comunicaciones marítimas cuanto por el mucho armamento que de allí
podían sacar. De lo cual se encargó el cura José Mercado (párroco
de Ahualulco), que solicitó a los revolucionarios para ello una
comisión. Tras recibir 600 hombres entre indios y campesinos, entró
Mercado en Tepic sin resistencia, y desde allí marchó y sitió San
Blas, el 28 noviembre 1810 (libro II, cap. IV, 10). El
comandante de la plaza José de Lavayen, oficial de la marina
española, contestó a Hidalgo que la plaza era propiedad del rey
Fernando VII y que, como tal, estaba obligado a defenderla (libro
II, cap. IV, 11). Entonces el alférez Agustín Bocalán informó
abultadamente a Lavayen sobre las fuerzas de Mercado, y se ofreció a
mediar con los insurgentes un tratado de paz, basado en respetar la
soberanía real y posesiones reales de la plaza, a cambio de dejarlos
entrar (libro II, cap. IV, 12). De este modo se apoderó el
cura Mercado del puerto de San Blas”
(libro II, cap. IV, 13).
“El
conde de la Laguna logró evitar el saqueo de Zacatecas, a cambio de
que los insurgentes se sirviesen del gobierno bajo un sistema de paz y
respeto a la religión, el rey y la patria”
(libro
II, cap. IV, 20).
“San
Luis Potosí, en contacto tan inmediato con Zacatecas y Guanajuato, no
podía dejar de tomar parte en el movimiento que en éstas se había
verificado (libro
II, cap. IV, 22).
Y, en efecto, a los 3 días después de apoderarse de Zacatecas,
Iriarte avisó con un correo a sus compañeros si podría entrar en San
Luis Potosí. Contestósele que sí, y en efecto llegó y entró con
una muchedumbre de indios, que empezaron a tirar sus flechas al aire,
a repicar las campanas y a lanzar salvas al aire, mientras se dieron a
los bailes por 3 días consecutivos”
(libro
II, cap. IV, 23).
“Todo
esto hizo crecer la agitación en la plebe de cada pueblo, al ver que
los cabecillas del motín recibían autorizaciones de los insurgentes
para embargar tiendas, apropiarse de los tercios de topa y dinero. Las
nuevas autoridades eran desobedecidas, pero centró todo el desenfreno
en pedir las cabezas de los dueños y ricos de cada pueblo”
(libro
II, cap. IV, 18).
A
lo que se sumó una exhaustiva planificación y expansión
de la revolución independentista, que Hidalgo llevó a cabo
mediante la imprenta (de Guadalajara), dinero (saqueado a los
españoles) y artillería (robada en las fábricas de la Corona). Y mediante la expansión de sus
ideas y recursos a las provincias de Nuevo Santander y Nuevo León (al
norte de México), Texas, Luisiana y Florida (al sur de Estados Unidos),
que fueron perdiendo su afección por España y pasándose al bando
independentista:
“Con
la toma de Guadalajara adquirió Hidalgo un medio poderoso para
extender la revolución, que fue tener a su disposición una imprenta,
la única disponible entonces junto a la de México, Puebla y Veracruz
(libro II, cap. VI, 4). A través de esa imprenta, Hidalgo hizo
imprimir y circular abundantes documentos excitando a los mexicanos a
unirse, para librarse de los males que habían sufrido por tanto
tiempo, evitando la palabra independencia pero forjando una idea de la
misma”
(libro II, cap. VI, 4).
“Obtuvo
también Hidalgo numerosos refuerzos de los almacenes del arsenal de San
Blas, que le proporcionaron cantidad de municiones y mucha y buena
artillería (libro II, cap. VI, 5). Para pagar los gastos de la
guerra, que no bajarían de los 30.000 pesos diarios, Hidalgo hizo uso
de todos los fondos de los gobierno que ocupaba, y de los bienes de
los españoles, de que pudo aprovechar gruesas sumas”
(libro II, cap. VI, 6).
“Los
progresos de la revolución fueron mucho más rápidos en las
provincias del Oriente que bañaban el golfo de México, y cundió
velozmente de la capital a todas las poblaciones del Norte (libro
II, cap. VI, 13).
Sabedor de ese progreso revolucionario, Hidalgo envió a esas
provincias al teniente Jiménez, quien con una fuerza de 11.000
hombres bien armados”
(libro
II, cap. VI, 14).
“En
Nuevo Santander, su gobernador Manuel se vio abandonado por la tropa
que había reunido, y se vio obligado a retirarse de la ciudad con los
pocos soldados que permanecieron fieles (libro
II, cap. VI, 13).
“En
Nuevo León se declaró la revolución de Monterrey, su capital, y con
ella toda la provincia. Hasta el obispo de Monterrey, don Feliciano
Marín,
tuvo que embarcarse hacia el exilio”
(libro
II, cap. VI, 14).
“En
Texas el capitán de milicias Bautista Casas se hizo dueño de su
capital San Antonio, y de toda la provincia tejana y frontera con los
Estados Unidos del Norte el 22 enero 1811, prendiendo al gobernador
Manuel de Salcedo y al que lo había sido de Nuevo León, Simón de
Herrera”
(libro II, cap. VI, 14).
“En
Luisiana, y poco
antes, varios vecinos de Batonrouge se tomaron a sí mismos el nombre
de representantes del pueblo, y declararon la independencia de la
Florida occidental, por una acta que firmaron
por su cuenta”
(libro
II, cap. VI, 15).
c.4)
Sofoco anti-revolucionario de la Corona española
Había
sido empezado a ser sofocado por el coronel
Calleja, a forma de ir
devolviendo a la obediencia a los pueblos del centro (Querétaro,
Celaya, Guanajuato, León, Lagos...) que habían sido saqueados y sublevados por parte de
Hidalgo, así como lograr tomar el control de su capital Guadalajara,
tras la batalla del puente Calderón:
“Al
regreso de Aculco hizo Calleja una entrada triunfal en Querétaro, y
habiendo dado a su ejército algunos días de descanso, salió con
dirección a Guanajuato. En Celaya, el ejército real fue recibido con
demostraciones públicas de alegría, y Calleja tuvo nuevas pruebas de
la fidelidad de sus tropas (libro II, cap. V, 1).
Calleja
atravesó toda la provincia sin encontrar resistencia, reduciendo a la
obediencia virreinal a Celaya, Salamanca e Irapuato, organizando su
gobierno y asegurando los medios de subsistencia de su ejército, al
tiempo que privaba de ellos al enemigo”
(libro
II, cap. V, 15).
“El
25 noviembre 1810 acampó Calleja en el rancho de Molineros, y en la
mañana siguiente emprendió un reconocimiento en las alturas de
Jalapita para disponer el ataque sobre Guanajuato (libro
II, cap. V, 15),
el cual se consumó ese mismo día, formando su ejército en 2
columnas (que atacaron desde las montañas de la Valenciana) y apoyado
por los refuerzos realistas que le envió el conde Flon (que atacaron
desde el cerro de San Miguel) (libro
II, cap. V, 16).
Las flechas y piedras del vecindario insurgente empezaron a volar
sobre el ejército realista al repique de campanas de Guanajuato,
hasta que empezó a funcionar y oírse el fuego de los cañones
realistas, que creó el terror y desbandada del vecindario, siendo
entregado el ayuntamiento al virrey”
(libro
II, cap. V, 17).
“En
León, Calleja coordinó el plan de operaciones reales del centro, así
como repuso su ejército de las bajas considerables que había sufrido
por la deserción y las enfermedades, que sólo en la toma de León
dejó 82 enfermos”
(libro II, cap. VI, 25).
“El
22 diciembre 1810 pasó Calleja de León a Lagos, irritado porque había
sido arrancado de los parajes públicos el edicto de la Inquisición
contra Hidalgo, y porque el ejército no había sido recibido con
aplauso. Permaneció en Lagos Calleja el tiempo que calculó necesario
para que hubiesen tenido efecto los movimientos combinados de las demás
tropas que en diversas direcciones debían moverse sobre Guadalajara”
(libro II, cap. VI, 25).
“El
17 enero 1811 se dejó ver el ejército de Hidalgo ocupando una loma
escarpada de bastante elevación, que corría a la izquierda del puente
Calderón (libro II, cap. VII, 1).Calleja resolvió entonces
atacar esa formidable posición con solo su ejército, sin esperar la
llegada de Cruz y para no dar a Hidalgo tiempo de reunir mayores fuerzas
(libro II, cap. VII, 2). Los insurgentes concentraron todas sus
fuerzas en una sola batería (libro II, cap. VII, 6), y por sus
ambas alas tuvieron por momentos la victoria de su lado (libro II,
cap. VII, 4). Hasta que llegaron los refuerzos de Flon, que con su
ardiente espíritu emprendió el ataque de la gran batería insurgente
(libro II, cap. VII, 5) y los del coronel Villamil, con las
compañías de Toluca, Celaya y Oajaca (libro II, cap. VII, 5). Al
final, aquel punto del puente Calderón fue bien presto tomado, quedando
con esto coronada una victoria realista que había estado indecisa por 6
horas”
(libro II, cap. VII, 7).
“Tras
quedar liberado el puente Calderón, el 21 enero 1811 hizo Calleja su
entrada en Guadalajara, cuyas calles estaban colgadas y adornadas,
recibiéndosele con repique de campanas, y salvas de cohetes. Calleja
entró al frente de su ejército, acompañándole todas las autoridades.
Se dirigió a la iglesia catedral, en donde le esperaba el cabildo
eclesiástico, y habiendo entrado en ella con su estado mayor, se cantó
un solemne Te Deum, concluido el cual se trasladó al palacio, en donde
fue cumplimentado por las corporaciones y funcionarios públicos”
(libro II, cap. VII, 14).
Y
fue terminada de sofocar por el comandante Cruz,
llegado de España a México con esa orden expresa, y que fue
reorganizando para la Corona todos los dominios recuperados por Calleja
(Querétaro, Huichapán, Tepatitlán...), así como entablando todo tipo de batallas
campales contra los independentistas (en Urepetiro, Maninalco, Sonora...) y entradas realistas en las capitales de provincia
(Valladolid, Zamora, San Blas, Tepic...):
“Mientras
tanto, llegaba a México desde España el comandante José de la Cruz,
con órdenes de aplastar a los insurgentes. Juntó para ello al
coronel Trujillo (victorioso en el monte de las Cruces) y 250 dragones
de España, instalados en la capital mexicana, y desde allí empezó a
marchar sobre las provincias rebeldes, al mando de la división
virreinal. Salió Cruz de México el 16 noviembre 1810 y fue tomando
las plazas de Nopala, Nastejé... y Huichapán, donde fue recibido con
las mayores demostraciones de júbilo y donde el propio Cruz publicó
un indulto general”
(libro
II, cap. V, 32).
“Por
el camino de Marabatio se dirigió Cruz a Querétaro, donde se detuvo
unos días para arreglar sus asuntos de gobierno y elaborar un plan de
guerra, junto a Calleja. De allí continuó su marcha a Guadalajara, por
el camino de Zamora. Y de allí se dirigió directamente a Valladolid,
la capital rebelde, el 14 diciembre 1810 y otras unidades que se les
unieron por el camino, como la infantería provincial de Puebla y un
batallón de marina de los buques de guerra de Veracruz”
(libro
II, cap. V, 33-34).
“El
comandante Cruz llegó a las afueras de Valladolid el 27 diciembre
1810,
y allí se instaló. Esto provocó que el propio intendente y
empleados nombrados por Hidalgo huyesen de la ciudad, con todo su
dinero
y alhajas. Mientras tanto, una parte de la plebe se precipitó sobre
el colegio de la Compañía de Jesús, degollando a 170 españoles a
la hora de la misa, y a los sacerdotes que acudieron a su socorro
(libro
II, cap. V, 35).
A la mañana del día 28, Cruz entró con sus tropas reales en
Valladolid, al repique de campanas y pasando por unas calles que
estaban adornadas con cortinas y llenas de aplausos y alegría. Al
llegar a la catedral, Cruz publicó un indulto general (libro
II, cap. V, 36)
y nombró comandante de Valladolid al coronel Trujillo, que llegó a
la ciudad el 2 enero 1811 y organizó la administración”
(libro
II, cap. V, 37).
“En
vista de los movimientos de Calleja y Cruz, Hidalgo se situó en el
puerto de Urepetiro, a 4 leguas antes de Zamora y con la idea de
impedir a Cruz aquel paso difícil, así como a sus 12.000 hombres y
27 cañones (libro II, cap. VI, 26). El 14 enero 1811 se
disponía a entrar en Zamora, cuando al emprender la subida al
Urepetiro un fuego de 80 fusiles recompuestos le hizo detener la
marcha, y poner a su ejército en 3 compañías de ataque. Los
batallones realistas destrozaron a la turba de insurgentes, hasta que
se rindió el que llevaba la bandera (libro II, cap. VI, 27).
No se detuvo Cruz en recoger los despojos del enemigo, sino que
siguió su marcha hacia Zamora, condecorando allí a sus capitanes”
(libro II, cap. VI, 28).
“Tras
la acción de Urepetiro (libro II, cap. VII, 15), Cruz marchó
con sus tropas hacia Tepic y San Blas (libro II, cap. VII, 19).
El cura Mercado, que se había hecho dueño de esta última plaza y
mandaba en todo aquel rumbo, intentó el 31 enero 1811 defender los
pasos difíciles del camino con un cuerpo considerable de gente y 14
cañones, con que se situó en la barranca de Maninalco, empezando a
disparar desde una altura casi inaccesible (libro II, cap. VII,
19). Sin dilación dispuso Cruz que un batallón de 70 caballos se
dirigiese al portezuelo, para acometer y ametrallear a los insurgentes
desde su espalda y cortar de paso la retirada de los fugitivos. Tras
lo cual volaron sus municiones y consiguió entrar Cruz en San Blas
(libro II, cap. VII, 19). Tras prender en San Blas al cura Mercado
en una emboscada callejera (libro II, cap. VII, 21), llegó
Cruz a Tepic el 8 febrero 1811, donde fue recibido con las mayores
demostraciones de júbilo”
(libro II, cap. VII, 23).
“Concluidas
todas estas disposiciones, emprendió Cruz su marcha el 17 febrero
1811 sobre todas las provincias de Nueva Galicia y Zatatecas,
liberando de movimientos insurgentes sus partidos de Sayula, Zapotlán,
Zacoalco y la Barca, y con la intención de «escarmentarlos para
siempre y castigarlos, pues no merecen perdón aunque lo pidan»
(libro II, cap. VII, 25-26). El resultado de esta acción fue tan
completo, que con ella quedaron libres de insurgentes los partidos de
San Ignacio Piaxtla, Copala, Maloya, Mazatlan y el Rosario, habiendo
recobrado toda la Sinaloa y poniéndolo todo bajo una sola provincia:
Sonora”
(libro II, cap. VII, 27).
Tras
lo cual tiene lugar el toque de queda realista para toda México, así
como la captura de Hidalgo
(en Acaita de Baján), Allende (que había ido a buscar refuerzos a
Estados Unidos) y resto de principales insurgentes (Aldama,
eclesiásticos golpistas...), que acabaron declarando ante la justicia (en
Monclova) y siendo
sentenciados por ésta (en Durango) a la pena capital:
“La
contrarrevolución realista se declaró entonces completamente. Expidiéronse
órdenes a los pueblos y puntos militares de cada provincia, y en todos
fue reconocida y obedecida. Se organizaron tropas, se apresó a Aldama y
su comitiva, se sofocaron conspiraciones y se despojó de sus grados y
empleos a los agraciados por los independentistas, reintegrando a los
que habían sido despojados por éstos. Al
mismo tiempo la Corona aprestó 500 hombres para marchar a donde
conviniese, como se hizo el 26 marzo 1811 en Laredo”
(libro II, cap. VIII, 3).
“A
graves dificultades estaba sujeto el proyecto de Allende de huir por
tierra a los Estados Unidos, pues era menester atravesar una grande
extensión de países desiertos, en los que no se encontraban recursos
de ninguna especie. Y también por la numerosa comitiva que a Allende
seguía, con tropa, artillería, equipajes y caudales, que necesitaban
acopios proporcionados de víveres, y forrajes y muchas bestias de carga
que no era fácil reunir”
(libro II, cap. VIII, 1).
“Trató
inmediatamente la Corona de tomar las medidas oportunas para prender a
Allende y su comitiva, sabiendo por su itinerario que éste había de
llegar el 21 marzo 1811 a las norias de Baján (único aguaje de
aquella comarca), y dispuso al coronel realista Elizondo para salirle al
encuentro.
Venía Allende en un coche con mujeres y una escolta de 14 hombres,
los cuales fueron capturados, así como atado Allende y remitido a la
retaguardia realista. En este orden siguieron llegando hasta 14
coches, con todos los generales y eclesiásticos que los acompañaban,
que fueron aprehendidos sin resistencia. El último de todos venia el
cura Hidalgo, escoltado por 20 hombres armados; intimósele que se
rindiese como a los demás, lo cual hizo sin resistencia”
(libro
II, cap. VIII, 7).
“Todos
los jefes principales capturados fueron llevados presos a Monclova
(libro
II, cap. VIII, 12),
entre ellos Hidalgo y Allende, el capitán Jiménez, los tenientes
Aldama y Balleza, Abasolo y Camargo, los mariscales Zapata y
Lanzagorta, todos mariscales de campo, el tesorero y hermano de
Hidalgo llamado Mariano, el ingeniero Valencia, el brigadier Santos
Villa, el justiciero Chico y el intendente Solís, así como muchos
clérigos y frailes revolucionarios. Escapóse sólo Iriarte, al que
Elizondo no pudo darle alcance (libro
II, cap. VIII, 8).
La noticia de la prisión de Hidalgo y Allende se recibió en México
la tarde del 8 abril 1811”
(libro
II, cap. VIII, 11).
“El
25 abril 1811 fueron trasladados los presos independentistas a
Chihuahua
(libro
II, cap. VIII, 14),
y el 6 de mayo un tribunal militar empezó a tomarles declaración de
3 en 3 (libro
II, cap. VIII, 14),
empezando los reos a acusarse unos a otros (libro
II, cap. VIII, 15).
A las causas conocidas se fueron uniendo otras menos conocidas y
avaladas por muchos gobernadores provinciales (libro
II, cap. VIII, 19).
Las causas de los militares se sentenciaron con brevedad y fueron
condenados a la pena capital (libro
II, cap. VIII, 20),
así como todas las causas civiles”
(libro
II, cap. VIII, 26).
“La
intervención de la jurisdicción eclesiástica causó mayor demora en
la causa de Hidalgo que en las otras (libro
II, cap. VIII, 27),
debiendo consultarse a los teólogos de España e informando de los
delitos cometidos a la Santa Sede (libro
II, cap. VIII, 28).
Hasta que el 27 julio 1811 llegó la sentencia eclesiástica sobre
todos los clérigos implicados (a los que se despojó de su dignidad
sacerdotal) y sobre el cura Hidalgo (al que se entregó a la justicia
secular), que el 29 julio fue condenado por la justicia civil a la
pena capital”
(libro
II, cap. VIII, 29).
c.5)
Revolución de Morelos
Es relatada
por Alamán tras una descripción historiográfica introductoria sobre el origen
y ascenso de Morelos, que había tenido lugar tras un
encuentro de 1810 con el cura Hidalgo, a pocos meses de iniciarse la
Revolución de Hidalgo. Tras lo cual, el cura Morelos logró ir
reclutando su propio ejército miliciano, a lo largo de la costa
mexicana del Pacífico, a lo largo de 1811:
“José
María Morelos había nacido en Morelia, hijo de carpintero y de una
casta mezclada de indio y negro, aunque él mismo se calificaba de
español”
(libro
III, cap. III, 2).
“Cuando
Hidalgo se dirigió de Valladolid a México en octubre de 1810, se le
había presentado en Charo el cura de Nucupétaro José María
Morelos. En aquel lugar le había comunicado Hidalgo a Morelos que el
objeto de la revolución era hacer la independencia, y que estaba en
conexión con los franceses para entregarles el reino. También le había
entregado una misiva de poderes que decía: Por el presente, comisiono
en toda forma a mi lugarteniente José María Morelos, cura de Carácuaro,
para que en la costa del Sur levante tropas”
(libro
III, cap. III, 1).
“De
regreso a su curato, reunió Morelos en él 25 hombres, que armó con
algunas escopetas y lanzas que mandó fabricar, y con esta pequeña
fuerza se dirigió a Zacatula. En la costa del Sur como en la del
Norte, no había milicias disciplinadas, ni más tropa sobre las armas
que una corta guarnición en Acapulco. Al acercarse Morelos a Zacatula,
hizo llamar al capitán de milicias de aquel puerto, quien le ofreció
50 hombres más. Animado Morelos con tan feliz principio, marchó a
Petatlán, donde también había una compañía de milicias (libro
III, cap. III, 5). Con esta gente y las de las rancherías que se
le iba juntando, se dirigió Morelos a Tecpán, en donde se le agregó
la familia de los Galiana y los Bravo, y se hizo con otros 200 hombres
y 42 fusiles”
(libro
III, cap. III, 7).
“Los
rápidos progresos de Morelos conmovieron en un año escaso toda la
costa del Sur (libro III, cap. III, 8), los contornos de
Acapulco y las sierras del Pacífico (libro III, cap. III, 14),
logrando reunir a más de 2.200 milicianos en pocos meses”
(libro
III, cap. III, 17).
Tras lo cual, pasa Alamán
a describir el inicio y 1ª expansión
revolucionaria de Morelos, que comienza por Tixtla y continúa
por Chilapa, valle de Toluca, Jocotitlán, cerro de Tenango, Tasco, Izúcar...
en torno a las provincias costeras del Pacífico:
“La
marcha de Morelos sobre Chichihualco y su entrada en Chilpancingo
obligaron al realista Fuentes a seguirlo de cerca, estableciéndose
para ello en Tixtla, a la que fortificó. Morelos, informado de este
hecho, el 15 agosto 1811 movió a todos sus hombres a Tixtla, a la que
sitió y atacó con todos sus cartuchos. Con 300 caballos, Morelos tomó
la retaguardia de Fuentes, que se vio obligado a huir”
(libro
III, cap. III, 23).
“Tres
días después marchó Morelos sobre Chilapa con 1.500 hombres bien
armados que ya reunía, para seguir a Fuentes, que se hallaba allí
con los dispersos. Pero éste no lo esperó. Morelos entró sin
resistencia en aquella población, y aprovechó los despojos de los
españoles”
(libro
III, cap. III, 24).
“Hidalgo
propagó la revolución en todos los pueblos de su tránsito, y aunque
tuvo que abandonar pronto el valle de Toluca, contramarchando a
Acapulco, la llama de la insurrección quedó encendida y se comunicó
a todos los pueblos inmediatos, a los valles de Temascaltepec y
Sultepec y a Zitácuaro, continuando por Tierra Caliente hasta la
costa del Mar del Sur, que Morelos había ya levantado”
(libro
III, cap. IV, 1).
“Las
partidas de insurgentes de la serranía de Ixmiquilpán se comunicaban
con las de la Huasteca, hasta el río de Tampico. Hasta que éstas se
pusieron bajo un único mando, y se dividieron en una sección que
ocupó los altos del Romeral, y otra sección que fue marchando sobre
los pueblos y misiones de la Sierra, desde Tancoyol, hasta Jalpán,
Tarjea y Jilitla”
(libro
III, cap. VI, 9).
“Tras
capturar Morelos Chautla, y haber destrozado allí con su ejército al
ejército realista de Musitu, dividió allí su ejército Morelos en 3
cuerpos, y allí lo acampó (libro III, cap. VI, 28). Tras lo
cual, entró Morelos en la vecina Izúcar el 10 diciembre 1811, y no
solo no encontró resistencia, sino que fue recibido con aplauso en
aquel pueblo, de antemano prevenido en su favor. Y el día 12, que era
la festividad de Guadalupe, predicó el sermón”
(libro
III, cap. VI, 29).
Hasta
que el virrey Venegas ordena la detención de Morelos, y su capitán
Calleja sale al encuentro y caza del ejército revolucionario, que
invernaba entre Chautla, Izúcar y Cuautla. No obstante, la resistencia
de Morelos ante Calleja es tenaz en la Batalla de Cuautla-1812,
y sus tropas logran repeler las embestidas virreinales, saliendo airosas
ante ellas:
“La
derrota realista en Chautla, y la marcha de Morelos sobre Izúcar,
llenaron de inquietud a las autoridades de Puebla. Llano, que ejercía
el mando militar, dispuso que la división que operaba en los llanos
de Apán dejase abandonados éstos y se dirigiese prontamente al punto
amenazado. Y el 17 diciembre 1811 hizo un viaje de reconocimiento al
campamento de Morelos. Morelos, por su parte, no perdió tiempo y,
auxiliado por el vecindario de Izúcar, puso con prontitud a toda la
población en estado de defensa, así como ocupó Cuautla el 8 febrero
1812”
(libro
III, cap. VI, 30).
“La
llegada de Morelos a Cuautla con todo su ejército determinó la
dirección que había de tomar Calleja con el suyo (libro III, cap.
VIII, 1). Cual fuese el estado de las cosas en las provincias
inmediatas a la capital, y las razones que el virrey tenía para
disponer la marcha del ejército del centro sobre Cuautla, así como
el plan de operaciones que se propuso, se ve muy claramente en la
orden o instrucción que dio a Calleja el 8 febrero 1812”
(libro III, cap. VIII, 2).
“La
instrucción del virrey decía así: La capital de México se halla
rodeada de gavillas de bandidos, que tienen interceptadas las
comunicaciones por todos rumbos, tanto de correos como de provisiones,
siendo notable la actual escasez que se experimenta de las última. A
lo que hay que unir el perjuicio de estar interceptado el comercio de
Acapulco, e imposibilitada la descarga de la nao, y la translación de
sus efectos al interior del reino. Es pues indispensable combinar un
plan que asegure dar a Morelos y a su gavilla un golpe de escarmiento
que los aterrorice, hasta el grado de que abandonen a su infame
caudillo, si no se logra aprehenderlo”
(libro III, cap. VIII, 3 y 10).
“El
18 febrero 1812 salió Calleja de su campo de Pasulco con el objeto de
atacar a Cuautla, y no encontrando lugar oportuno para el ataque,
acampó en la loma de Cuautlixco, a media legua de Cuautla. Al
amanecer del 19 Calleja se puso en movimiento para verificar el
asalto. Pero los atrincheramientos que había construido Morelos hacían
de poco provecho la artillería y absolutamente inútil la caballería
de Calleja, que eran sus dos armas principales. La acción se empeñó
con encarnizamiento por todas partes, y repetidos los esfuerzos de los
asaltantes realistas. Pero al cabo de 6 horas de combate, quedaron
consumidas inútilmente la mayor parte de las municiones realistas, y
Calleja tuvo que retirarse”
(libro III, cap. VIII, 24).
“El
resultado de este ataque, no sólo confirmó a Morelos en la resolución
de sostenerse en Cuautla, con la cierta confianza de que obtendría
ventajas, sino que le hizo concebir el designio de acercarse a Méjico,
después de obtener una victoria decisiva sobre las tropas reales”
(libro III, cap. VIII, 25).
Tras
lo cual, comienza la 2ª expansión
revolucionaria de Morelos, que va tomando y asolando
Huamantla, Nopalucan, Atlixco, Tepeaca, los llanos de Apán, Pachuca,
Tlaxcala, Cuernavaca, Tehuacán, Mirteca, Yanhuitlán... en las
provincias interiores de Puebla, Oaxaca y Veracruz:
“Los
llanos de Apán, que eran comunes a las provincias de México y
Puebla, habían quedado desguarnecidos desde que de ellos se retiró
la división de Soto, para marchar a Izúcar en diciembre de 1812.
Tras la victoria de Morelos sobre Calleja, su 1ª medida fue la
ocupación de aquellos llanos y comarcas vecinas, haciéndose además
con el mineral de Pachuca”
(libro III, cap. IX, 38).
“El
pueblo de Huamantla era de los más ricos de la provincia de Puebla,
pues por su situación venía a ser el tránsito preciso del comercio
entre Veracruz y México. Hasta que el 18 marzo 1812 se unieron todos
los insurgentes de Morelos, apoderándose de él con multitud de
indios traídos de Apizaco, junto a 2.000 hombres y 2 cañones”
(libro III, cap. IX, 31).
“De
Huamantla se dirigieron los insurgentes a Nopalucan (libro III,
cap. IX, 32), Atlixco (libro III, cap. IX, 35) y Tepeaca, 2ª
villa fundada por los españoles en Nueva España (libro III, cap.
IX, 36), cayendo todas ellas en manos de los independentistas
(libro III, cap. IX, 36) y no quedando al gobierno real de Puebla más
que la capital y otros pocos lugares”
(libro III, cap. IX, 37).
“Una
de las ciudades más prósperas del interior era Tehuacán, centro
comercial de las provincias de Puebla, Veracruz y Oaxaca, y lugar de
depósito del rico giro de la Mixteca (libro IV, cap. VI, 2).
Desde febrero de 1812 los insurgentes de Morelos habían intentado
hacerse en vano con ella (dada su gran fortificación), hasta que a
finales de abril de 1812 vinieron a hacerle un asedio más estrecho, y
el 2 mayo se presentaron con 8.000 hombres, que empezaron a hacer
fuego durante 2 días, haciendo que su gobierno entregara la plaza (libro
IV, cap. VI, 3). Los 43 españoles allí residentes fueron
despojados de sus ropas y fusilados el 7 mayo 1812, junto a algunos
franceses y extranjeros que también fueron degollados a machetazos”
(libro IV, cap. VI, 4).
“Habíanse
reunido entre tanto en Tamasulapán el padre Mendoza con muchos negros
y gente de toda la Mixteca, y desde allí marcharon con una fuerza de
4.000 hombres y 9 cañones sobre toda la región de Oaxaca (libro
IV, cap. VI, 22), atacando y haciéndose con Atacaron Yanhuitlan
(libro IV, cap. VI, 22), Cuicatlan y Huajuapán”
(libro IV, cap. VI, 23).
En
una nueva y 3ª expansión revolucionaria de
Morelos, consistente en la búsqueda y captura de los 3
capitanes realistas del interior (Cerro, Añorve y Paris), el cura
Morelos logra dar caza y derrotar a Cerro en la Batalla de Citlala-1812,
haciendo que los otros dos capitanes se volviesen a México, y la
reputación del gobierno virreinal mexicano quedase en una difícil
situación:
“Tras
su victoria sobre Calleja, Morelos había ido reuniendo más de 800
hombres bien armados de los Galiana y los Bravo, y se había puesto en
marcha contra los capitanes realistas Añorve, Cerro y Paris, que se
hallaban respectivamente en Chilapa, Tixtla y Ayutla (libro IV,
cap. VII, 2). Desde aquí tuvo principio la 3ª y más feliz de las
campañas de Morelos, la de mayor importancia y la coronada por más
brillantes resultados”
(libro IV, cap. VII, 1).
“Al
enterarse de los planes de Morelos, Añorve acordó con Cerro unir sus
fuerzas, y envió a una avanzadilla de sus hombres hacia Cerro, con
ese fin. Pero la avanzada de Morelos, que por allí se dirigía también,
interceptó a las tropas mal armadas de Añorve en el pueblo de
Citlala. Cerro envió entonces a Citlala a sus realistas de Tixtla, a
algunos soldados de la 4ª compañía costera y a los realistas de
Chilapa, para ir sostener la avanzada de Morelos. Pero los
insurgentes, engrosados en número, fueron cargando con su caballería
a los realistas que iban viniendo en plena noche, poniéndolos a la
fuga. Esto se produjo la noche del 4 junio 1812, y provocó que Añorve
y también Paris se pusiesen en retirada”
(libro IV, cap. VII, 2).
“El
empeño que el virrey Venegas había tenido en representar a Morelos
como enteramente destruido, hizo que fuese grande la sensación que
causó en México verlo aparecer ahora de una manera triunfante. Además,
las esperanzas de los adictos a la revolución, abatidas con tantos
golpes, se reanimaron tras la victoria de Morelos sobre Cerro y Añorve”
(libro IV, cap. VII, 4).
c.6)
Anuncio en México de los movimientos de Cádiz
Tuvo
lugar nada más se implantado en España el sistema de resistencia
popular frente a la invasión francesa de Napoleón. Un sistema de
juntas que fue unificándose en torno a la Junta
Suprema de Cádiz en 1810, con cariz netamente liberal y anti-monárquico
y que en un principio intentó ganarse a los diputados venidos de América,
a lo largo de un programa de sesiones al que se dotó del calificativo
de cortes españolas:
“Las
Cortes de España fueron instaladas en la isla de León el 24
septiembre 1810, y trasladadas a Cádiz el 24 febrero 1811. Y digo
esto porque su sistema y plan general de proceder agitó toda la América
y Nueva España, y fue el modelo que imitaron todos los congresos
mexicanos de aquella misma época, coincidiendo con los movimientos
independentistas de Hidalgo”
(libro IV, cap. I, 1).
“En
dichas cortes españolas, la resolución del 15 octubre 1810 ya se había
comprometido a que los dominios españoles (de ambos hemisferios)
formasen una sola y misma nación. Y a que los naturales de dichos
dominios fuesen iguales en derechos en todos los lugares de ultramar,
así como tuviesen una misma representación nacional”
(libro IV, cap. I, 10).
Unas
Cortes de Cádiz a las que asisten en 1811 todos los diputados de América,
incluidos los llegados desde Nueva España (México y provincias aledañas),
que narran el origen y desarrollo de la insurrección mexicana de
Hidalgo y Morelos, así como las causas de la misma. Tras exponer la
situación de América, los diputados
americanos de Cádiz son relegados a la hora de tratar los
asuntos políticos de España, incluidos los que atañen a América:
“Los
diputados mexicanos llegaron a las Cortes de Cádiz el 27 febrero 1811
(libro IV, cap. II, 1), y allí explicaron el origen de la
insurrección de Nueva España, basado en que los americanos
sospechaban que los españoles querían entregar España al yugo de
Napoleón, y que si éste llegaba a dominar España haría lo mismo en
América, trasladando hasta allí los mismos actos de tiranía y
violencia que había hecho en España”
(libro IV, cap. II, 2).
“Las
Cortes de Cádiz estaban dispuestas a acoger todas aquellas
proposiciones de los diputados americanos que tuviesen por objeto el
adelanto de las provincias de ultramar, mientras no tocasen las
cuestiones políticas. Cuando ocurría algún asunto en que las
cuestiones políticas se mezclasen, las discusiones eran acaloradas y
a veces ofensivas”
(libro IV, cap. II, 44).
Momento
que aprovecha la Corona de Inglaterra para intentar inmiscuirse en los
asuntos de España, en su propósito de independizar a América de la
Corona española, y dar así vía libre a la intromisión
inglesa en América, tanto en sus negocios como en sus
mercados:
“En
abril de 1812, el gobierno de Inglaterra envió a Cádiz a 2
comisionados (Sydenham y Cockburn) junto al embajador inglés
Wellesley, presentando un documento de 10 puntos sobre una pretendida
negociación entre España y sus Américas. Los diputados de Cádiz
expulsaron a los ingleses, pero éstos insistieron a los diputados
americanos en su ofrecimiento de mediación, para negociar con España
el establecimiento de una Confederación de Provincias de Ultramar,
autónoma respecto al gobierno de España aunque manteniendo los lazos
de amistad”
(libro IV, cap. II, 41).
Tras
deshacerse de la intromisión británica, las Cortes de Cádiz logran
firmar la Constitución de Cádiz-1812, que otorga la total igualdad de
derechos a los españoles y americanos (eliminando los viejos
privilegios de Indias) y establece la condición de esa igualdad (el
linaje español o americano, por parte de padre y madre). Una pureza
de linaje hispano-americano que permite el acceso político
(y ciudadanía española) al voto y cargo (para el nuevo sistema democrático)
a la sangre india y criolla, pero no a la mulata:
“La
Constitución de Cádiz, aprobada el 19 marzo 1812, reportó a América
2 puntos de especial importancia: la forma general de gobierno
(constitucional, y no tanto monárquica) y la jurisprudencia de América
(exactamente igual a la de España, y no ya con la especial atención
del Derecho de Indias de los reyes anteriores)”
(libro IV, cap. III, 1).
“Respecto
de la Constitución de Cádiz, y su aplicación para las provincias
ultramarinas, el art. 28, tit. III, cap. 1 declaraba un igual nº
diputados de América, respecto del nº diputados de España. Pero
junto a ese principio también fue escrito el art. 18, que decía que
para ser diputado era necesario "tener un linaje que por ambas líneas
perteneciesen a ambos hemisferios". Quedaban así excluidos los
que tuviesen alguna parte de sangre africana, que en la práctica eran
todas las castas de América, pues en España no existía esa mezcla”
(libro IV, cap. III, 15).
c.7)
Restitución del orden virreinal, ahora constitucional y no monárquico
Comenzó
a tener lugar bajo el viejo virrey Venegas,
que a lo largo de 1812 introdujo la Constitución de Cádiz en
territorio mexicano, dotó al momento de gran ceremonia y festejo
popular, y otorgó todas las gracias contenidas en la Constitución,
incluida la remisión de penas impuestas por la vieja monarquía española:
“El
virrey Venegas recibió el 6 septiembre 1812 la nueva Constitución
Española, a través de un convoy de Veracruz, y el día 28 la anunció
a través de un bando real. El día 30 fue hecha la ceremonia de
juramento, que hicieron en el salón principal de palacio el virrey,
la audiencia de México, el ayuntamiento y todas las demás
autoridades y corporaciones, con juramento que hicieron de cumplirla
ante una imagen de Jesucristo crucificado”
(libro V, cap. I, 1).
“El
4 octubre 1812 prestó juramento a la Constitución el pueblo en todas
las parroquias, asistiendo un regidor a cada una de ellas y celebrándose
para ello una lucida función, con iluminación en la noche de las
casas consistoriales y una función de teatro gratuita al pueblo.
Nunca los reyes de España habían sido jurados con tanta solemnidad,
ni tan especialmente por todas las corporaciones”
(libro V, cap. I, 3).
“Se
publicaron luego los indultos concedidos por las Cortes de Cádiz, el
general y el concedido a los militares desertores. Y el virrey, con la
audiencia, hizo la visita de las cárceles de corte y de la diputación
con mucha prolijidad, dejando libres a todos los reos de diversos
delitos a quienes aquella gracia comprendía, salvo a los que lo
estaban por crimen de insurrección”
(libro V, cap. I, 2).
Completó
su proceso de nuevo régimen bajo el nuevo
virrey Calleja, que a lo largo de 1813 convocó elecciones
para el ayuntamiento de México, tribunales civiles y provincias de México,
así como incautó todos los bienes posibles de la Iglesia y castigó
con pena criminal a todo aquel que no acatase el nuevo orden
gubernamental de México: la Constitución española, en detrimento de
la Corona española:
“Nada
más ser proclamado Calleja nuevo virrey de Nueva España, prometió
por bando del 8 marzo 1813 "poner a los mexicanos en entera
posesión de los bienes de la Constitución, y ser el primero en
observar celosamente sus preceptos". A lo que añadió la pena
criminal para todo aquel que no la acatase”
(libro V, cap. V, 1).
“Para
arreglar el modo de proceder en la organización de los tribunales y
juzgados, según la forma prevenida por la Constitución, y ley
relativa, el virrey Calleja estableció con este fin una Junta
consultiva extraordinaria el 17 marzo 1813”
(libro V, cap. V, 2).
“Otro
de los pasos para el establecimiento del orden constitucional fue la
elección del ayuntamiento de México, en las elecciones que Calleja
convocó para el 4 abril 1813, conforme a la lista de candidatos que
había circulado durante 4 meses antes (libro V, cap. V, 3). No
obstante, se trató de un proceso democrático que provocó numerosos
choques entre el nuevo ayuntamiento electo y el gobierno central”
(libro V, cap. V, 4).
“Cumplida
la elección del ayuntamiento, era menester cumplirla igualmente en
cuanto al arreglo de los tribunales, según lo prevenido en el decreto
de las cortes de Cádiz. El 4 mayo 1813 salió el bando de candidatos,
y las elecciones que a propuesta de la audiencia se hicieron,
recayeron en letrados de buena reputación”
(libro V, cap. V, 8).
“Otra
novedad de gran importancia ocurrió el 8 junio 1813, cuando se
publicaron 2 bandos, el 1º extinguiendo el tribunal de la Inquisición
(siguiendo el decreto del 22 de febrero de las Cortes de Cádiz) y el
2º incautando todos los bienes de la Inquisición (que pasaron a la
Hacienda pública)”
(libro V, cap. V, 9).
“El
éxito que tuvieron las elecciones populares en la capital llevó al
virrey Venegas a exponerse a un nuevo peligro, que era el de seguir
convocando elecciones sucesivas en todas las provincias, para obtener
de ellas a los nuevos diputados e implantar en todas ellas el orden
constitucional (libro V, cap. V, 13). De los 42 partidos en que
estaba dividida México, procedieron a nombrar electores 22 de ellos
el 11 julio 1813, mientras que en los otros 19 partidos fue imposible
llevar a cabo la elección, al estar muchos de ellos ocupados por los
insurgentes”
(libro V, cap. V, 14).
“No
obstante, para la Hacienda pública fue imposible aprontar la suma
considerable que se necesitaba, para habilitar de viáticos y dietas a
tantos diputados provinciales”
(libro V, cap. V, 15).
c.8)
Sofoco de los últimos conatos revolucionarios
Tiene
lugar como consecuencia del más grave error de los independentistas,
cometido en pleno 1815 y consistente en el traslado
de la sede insurgente de Valladolid (hoy Morelia, en Michoacán)
a Tehuacán (Puebla), tras las grandes victorias y conquistas obtenidas
por el cura Morelos. Lo que es aprovechado por el virreinato oficial de
México para decretar la caza y captura de todos los líderes
revolucionarios, en el traslado que debían ir haciendo todos ellos a la
nueva capital insurgente:
“La
posición del gobierno independiente había venido a ser cada vez más
peligrosa, en los terrenos que ocupaban en torno a Valladolid. Por
otra parte, si se trasladaban a algún punto de las provincias de
Oaxaca, Puebla o Veracruz, se prometían restablecer la armonía entre
los jefes discordes, proporcionarse abundantes recursos, y estar más
cerca para recibir los auxilios que esperaban de los Estados Unidos.
Por todas estas razones, acordaron la translación de su congreso,
gobierno y tribunal de justicia a Tehuacán (libro VII, cap. I, 1),
atrevido proyecto que confiaron a la ejecución de Morelos (libro
VII, cap. I, 2) y que empezó a ejecutarse el 29 septiembre 1815”
(libro VII, cap. I, 3).
“Tuvo
el virrey Calleja noticia de los intentos del congreso revolucionario
de trasladarse de Valladolid a Tehuacán, y vio en ello la ocasión de
dar caza a Morelos. Dispuso el virrey que el teniente coronel Manuel
de la Concha, con la sección de Ixtlahuaca (de 350 soldados) y otros
250 más bien armados, fuesen a reconocer las posibles vías de acceso
de Morelos a Tehuacán, y resguardasen esos senderos. Todas las tropas
de las provincias inmediatas fueron también movilizadas por Calleja,
con gran actividad y un acierto”
(libro VII, cap. I, 4).
Una campaña virreinal
que acaba con la caza y captura del cura
Morelos, comandante supremo de las guerrillas, por parte del
coronel realista Concha. Así como en el encarcelamiento de Morelos en
la ciudad de México y su puesta a disposición judicial. Tras lo cual
tiene lugar el proceso religioso (por ser sacerdote) y civil de Morelos
(por rebelión), que acaba con su condena y fusilamiento:
“Morelos
llegó a Tixtla el 2 noviembre 1815, pero al ir a cruzar por el río
por allí no encontró las balsas que los indios le habían prometido
tener escondidas. Así que incendió todo el pueblo de Tixtla, y
durante 3 días estuvo vadeando el río. Creyéndose seguro en el
punto de Texmalaca, y cansado por tan continuas fatigas y el aguacero
caído, decidió allí hacer un alto y dejar descansar a sus tropas”
(libro VII, cap. I, 6).
“Ese
descanso fue la causa de la ruina de Morelos, porque Concha le seguía
los pasos y no descansó en su marcha más que lo preciso, hasta
alcanzar la retaguardia de Morelos el 5 noviembre 1815”
(libro VII, cap. I, 6).
“Cuando
Concha dio alcance a las tropas de Morelos, ordenó el ataque en una línea
de batalla dividida en 3 cuerpos, que se abalanzó sobre el grueso del
ejército de Morelos (libro VII, cap. I, 7). Éste se vio
sorprendido y emprendió desordenadamente la desbandada, huyendo el
mismo Morelos por un cerro cercano. Alcanzólo entonces el teniente
Carranco, en un alcance y captura en los que murieron muchos y se sacó
de los bolsillos de Morelos 5 barras de plata”
(libro VII, cap. I, 8).
“Recibióse
en México la noticia de la derrota y prisión de Morelos el 9
noviembre 1815, y fue grande el regocijo genera. En los días
siguientes, mandó fusilar el virrey a los 27 capturados con Morelos,
y tuvo diversas conferencias con el arzobispo de México para arreglar
todo lo conducente al proceso de Morelos, dado su carácter sacerdotal
(libro VII, cap. I, 9). El 22 noviembre 1815 fue llevado preso
Morelos a la prisión de la vieja Inquisición de México (libro
VII, cap. I, 10), y ese mismo día fueron leídos sus cargos por el
tribunal (libro VII, cap. I, 11), quedando su proceso visto
para sentencia 23 de noviembre (libro VII, cap. I, 17), siendo
sentenciado a muerte el 25 de noviembre (libro VII, cap. I, 31) y
siendo ejecutado el 22 diciembre 1815”
(libro VII, cap. I, 33).
Tras lo cual es
decretado por el virrey Calleja el sofoco de
todo reducto revolucionario, provincia a provincia (con
especial cuidado a las limítrofes con Estados Unidos) y cargo por cargo
(tras una retractación pública de cada insurgente). Así como tiene
que desbaratar un nuevo proyecto inglés de intromisión en la zona, en
1818 y a través de la compra de traidores a la patria a través de
dinero británico:
“Tras
la muerte de Morelos, la expedición revolucionaria de Mina detuvo por
algún tiempo el rápido descenso en que caminaba la revolución, y
alentó las esperanzas de los que todavía se lisonjeaban de poder
encenderla de nuevo. Pero muerto aquel jefe y ocupado por las armas
reales el fuerte de los Remedios, su caída fue precipitada, sin que
nada pudiese impedir ya el curso que las cosas habían tomado, y que
terminó en la entera pacificación del reino en los años de 1817 a
1818”
(libro VII, cap. VII, 1).
“La
deserción de los jefes de los insurgentes por medio del indulto, no
fue menos rápida en unas provincias que en otras de Guanajuato. Pidiéronlo
casi todos ellos, y no sólo lo obtuvieron, sino que además se les
dio el empleo de capitán, por lo que fueron manifestando
sucesivamente su reconocimiento al virrey, en exposiciones que se
publicaron en La Gaceta”
(libro VII, cap. VII, 44).
“No
obstante, el recelo a que los insurgentes recibiesen auxilios de armas
y municiones de Estados Unidos, hacía que el gobierno recomendase la
mayor vigilancia en todos los puntos de la costa de California, así
como en los pueblos de Florida y Luisiana y despoblados de Texas
(libro VII, cap. VII, 50). De hecho, en 1818 se formó en
Inglaterra un proyecto de invasión de México, a través de los
agentes de Chile, Buenos Aires y Colombia residentes en Londres, a los
que dieron una suma de 150.000 libras esterlinas”
(libro VII, cap. VII, 52).
“Pero
el gobierno español, atacado fuertemente en esta parte de sus
dominios, supo sostenerse en medio de la más deshecha tempestad, y
conseguir finalmente el triunfo a través de la firme resolución de
sus virreyes Venegas y Calleja, de no transigir con la revolución”
(libro VII, cap. VII, 77).
c.9)
Independencia del gobierno mexicano, respecto de España
Tuvo
su matriz embrionaria en los oratorios masónicos de la capital
mexicana, que desde 1817 había ido reclutando para la causa afrancesada
a los nuevos colonos llegados de España, y a algunos generales
realistas de la vieja México. Fue de allí de donde surgió el complot
independentista de Iturbide, una vez que el nuevo virrey
Apodaca le nombró comandante realista de la Comandancia del Sur:
“Fernando
VII había conseguido restablecer su autoridad en España y la mayor
parte de América. Y la Nueva España, la más importante de las
posesiones españolas en América, estaba por fin pacificada, tras 8 años
de una guerra asoladora (libro VIII, cap. I, 1). Pero el
gobierno español estaba agotado en su guerra contra Francia, y apenas
tenía recursos para mandar expediciones a América, y sofocar
cualquier intento de sublevación (libro VIII, cap. I, 3). Además,
sus ministros se sucedían rápidamente unos a otros, e iba creciendo
entre tanto la masonería, y los adeptos de sus colonos en América a
las ideas afrancesadas”
(libro VIII, cap. I, 4).
“A
una de estas juntas afrancesadas de América, tenida lugar en el
Oratorio de San Felipe Neri de México bajo la ideología del español
Matías Monteagudo (libro VIII, cap. II, 1) acudió también el
coronel Agustín de Iturbide, hijo de español y michoacana (libro
VIII, cap. II, 2) y decidido por completo (y en secreto) a la
independencia tras su encuentro con el masón italiano Filísola el 1
septiembre 1817, durante el sofoco realista de Cóporo”
(libro VIII, cap. II, 7).
“Invitado
Iturbide a ofrecer sus servicios al nuevo virrey Apodaca (libro
VIII, cap. II, 8) como comandante general del Sur (libro VIII,
cap. II, 9), el empeño de Iturbide desde su salida de México, y
nuevo cuartel de Teloloapan (libro VIII, cap. II, 19), no fue
otro sino el de ir reclutando la mayor fuerza y recursos posible, con
vistas a dar un golpe independentista (libro VIII, cap. II, 18)
e instando por ello al virrey a que se le mandase todas las tropas y
dinero posible (libro VIII, cap. II, 18). A lo que también unió
su alianza con el insurgente Guerrero (libro VIII, cap. II, 40-41),
la adquisición de una imprenta de Puebla (libro VIII, cap. II,
43) y el apoderamiento de los conductos reales procedentes de la
nao de Manila (libro VIII, cap. II, 44). Tras lo cual, ya se
decidió Iturbide a dar su golpe explosivo definitivo, dirigiéndose
para ello a Iguala”
(libro VIII, cap. II, 44-45).
Un
complot al que Iturbide fue sumando al resto de viejos generales
realistas, y que visualizó de forma plástica en su Plan
de Independencia de Iguala de 1821, auténtico germen y leit
motiv para la independencia de México:
“Había
reunido Iturbide en el pueblo de Iguala, a donde se había trasladado
para ponerse de acuerdo con Guerrero, la mayor parte de las tropas con
cuyos jefes contaba para la ejecución de su Plan de Independencia,
que eran los de todos los cuerpos mexicanos y de algunos de los españoles
que tenía bajo sus ordenes, seguro de que sus soldados harían lo que
se les mandase”
(libro VIII, cap. III, 1).
“Estando
en Iguala, proclamó Iturbide su Plan el 24 febrero 1821, en una
proclama dirigida a los mexicanos nacidos en America y a los europeos,
africanos y asiáticos que en México residieran. En dicha proclama,
fundó Iturbide la necesidad de la independencia bajo el ejemplo del
Imperio romano, de cuya desmembración nacieron las naciones modernas
de Europa. Al mismo tiempo, reconoció Iturbide los grandes beneficios
que América había obtenido de la conquista y dominación española,
a la que denominó la nación mas católica y piadosa del mundo, la
mas heroica y magnánima. Pero manifestó que había llegado el
momento en que aquellas ciudades y pueblos que España educó de su
mismo tronco, ahora ocupasen en el universo un lugar distinguido”
(libro VIII, cap. III, 1).
“Promulgó
así Iturbide, en Iguala, su Plan Nacional de Independencia, cuyos artículos
esenciales eran: la conservación de la religión católica y romana;
la absoluta independencia de Nueva España, bajo nombre de Imperio
mexicano; el establecimiento en ella de una monarquía moderada, dando
previo aviso a Fernando VII; y la unión entre españoles y americanos”
(libro VIII, cap. III, 1).
“En
ese mismo día, dio Iturbide conocimiento de este plan al virrey, al
arzobispo y a varias personas de México, por medio de su ministro
Mier, disculpándose por haber tenido que tomar esa medida y pidiéndoles
su colaboración
por el bien de la nación”
(libro VIII, cap. III, 1).
Tras
lo cual, y a pesar de la oposición (aparente) del virrey Apodaca (que
escapó de Veracruz a la Habana, en el momento de la verdad), fue
llevada por Iturbide y sus generales la propagación
del plan de Iguala, como algo totalmente diferente a lo
realizado por los insurgentes Hidalgo y Morelos:
“Los
primeros sucesos estuvieron lejos de corresponder a las esperanzas de
Iturbide (libro VIII, cap. IV, 6). Ofreció el virrey Apodaca
un olvido general a los jefes, oficiales y tropa que habían tomado
las armas con Iturbide, sin exceptuar a este mismo, a condición de
presentarse a cualquier oficial del ejército de operaciones y
reiterar su fidelidad al rey y a la constitución (libro VIII, cap.
IV, 5). Ante lo cual, Iturbide respondió que no se desmentía de
lo dicho y manifestado, sobre su disposición a la independencia”
(libro VIII, cap. IV, 6).
“Entre
tanto, decidiéronse por la independencia de Iturbide los generales
Cortázar y Bustamante, que aportaron sus tropas al ejército de los
generales conspirados de Iturbide (Filisola, Quintanilla, Lamadrid,
Parres, Guerrero...) y, junto con toda la provincia de Guanajuato,
proclamaron el plan de Iguala el 24 marzo 1821 (libro VIII, cap.
IV, 17). Una adhesión de Bustamante al plan de Iguala que hizo
cambiar el rostro del virrey, al ver tan aumentadas las fuerzas
independentistas y figurando que lo único que tenía que hacer ahora
era escapar del riesgo en que se hallaba, buscando cómo salir del país
por Acapulco hacia Chile”
(libro VIII, cap. IV, 18).
“Con
el objeto de persuadir y tranquilizar los ánimos de los europeos, que
temían una vuelta a los saqueos y asesinatos de los insurgentes
Hidalgo y Morelos, Iturbide marchó a León y allí publicó una
proclama el 1 mayo 1821, prohibiendo toda venganza una vez concluida
la independencia”
(libro VIII, cap. IV, 22).
Hasta que en España
tiene lugar la caída de Fernando VII bajo los masones y afrancesados
ilustrados, que no tardan en ofrecer un reconocimiento
de España a la independencia de América. Lo cual es
aprovechado por Iturbide, para firmar con el gobierno liberal de España
la independencia de México, a través del Tratado de Córdoba-1821 de
Veracruz:
“Tras
el golpe de Estado en España del general Riego en 1820, con expulsión
de Fernando VII del poder español y reconocimiento que fueron
haciendo las Cortes de España en 1821 de las repúblicas de Colombia,
Chile y Buenos Aires, el 6 mayo 1821 llegó a México la noticia de
todo ello (libro IX, VI, 29), dotando de mayor impulso al papel
que debían tomar los partidos formados en México”
(libro IX, VI, 30).
“En
efecto, tras la declaración de las Cortes de España aumentó mucho
el número de los afectos al nuevo sistema permitido por España para
América. Por lado monárquico, sus partidarios vieron imposible la
venida de los Borbones a México, y queriendo la monarquía a todo
trance, no encontraban otro modo de establecerla que por medio de
Iturbide (libro IX, VI, 30). Y también concurrían a promover
la proclamación de Iturbide los partidarios de éste, aumentados
entre el clero (libro IX, VI, 31). Las
provincias esperaban lo que se hiciese en la capital, pero el pueblo
empezó a salir a la calle a favor de Iturbide, por haber conseguido
él la independencia”
(libro IX, VI, 32).
“Por
su parte, Iturbide acordó una reunión en Córdoba de Veracruz con el
jefe político de España para Nuevo México, el español Juan
O'Donoju, para el 24 agosto 1821, intentando que se reconociese por
España el Plan de Iguala. O'Donoju firmó aquel Tratado de Córdoba
que reconocía al Imperio independiente de México, respecto de la
Corona española, así como la retirada de las tropas españolas de México.
Eso sí, se pactaba que el primer ocupante del trono mexicano fuese un
familiar de la familia borbona de Fernando VII, salvo que ninguno de
ellos aceptase la oferta y fuesen las Cortes de México las encargadas
de elegirlo”
(libro IX, VI, 3-5).
Tras lo cual, tiene
lugar en 1822 la elección de Iturbide como
emperador del México independiente, ya que en caso de
rechazo borbónico a la oferta mexicana de corona (según el Tratado de
Córdoba), el Congreso de México podía elegir su propio candidato:
“Aunque
la elección de Agustín Iturbide como emperador de México fuese el
resultado de la violencia que se hizo al Congreso de México, por
medio del motín militar y popular de la noche del 18 mayo 1822, los
diputados en los días siguientes se manifestaron no sólo resignados,
sino dispuestos de buena fe a revalidar y confirmar lo hecho en la
sesión del 19 mayo 1822. Y a ello se refirió el 21 mayo 1822 el
presidente del Congreso (Cantarines), manifestando los peligros a que
estaba expuesta la nación mexicana”
(libro IX, cap. VII, 1).
“En
dicha sesión del Congreso mexicano del 21 de mayo, fue redactada
también la fórmula del juramento que había de prestar el emperador
Agustín I, así como el ceremonial con que había de ser recibido
para aquel acto (libro IX, cap. VII, 1). En consecuencia,
Iturbide se presentó al Congreso el día 22 mayo 1822, y prestó el
juramento como emperador, jurando defender la religión católica y el
nuevo Imperio mexicano”
(libro IX, cap. VII, 1).
c.10)
Forma definitiva del estado independiente de México
No
fue la alcanzada por el general Iturbide, verdadero padre de la patria
mexicana según Alamán. Pues los propios militares puestos por Iturbide
no se dedicaron a velar por aquel Imperio Mexicano independiente, sino
por el propio derrocamiento de Iturbide, desde aquel inicial y nefasto complot
del general Santa Ana de 1822, a los 6 meses de ocupar
Iturbide el poder:
“La
historia del México actual bien pudiera llamarse la historia de las
incongruencias de Santa Ana. Ya porque él mismo las promovía, ya
tomando parte en ellas excitado por otros; ora trabajando para el
engrandecimiento ajeno, ora para el propio; proclamando hoy unos
principios, y favoreciendo mañana los opuestos; elevando ahora a un
partido, para oprimirlo y anonadarlo después; manteniendo unas ideas
en público, mientras eran enteramente contrarias sus opiniones
privadas; así como sirviéndose de todo esto como medio para hacer
fortuna”
(libro IX, cap. IX, 1).
“En
efecto, Santa Ana fue el promotor de la caída del Imperio mexicano de
Iturbide, y el que introdujo en México la idea y establecimiento de
una República Mexicana, en una clave de perpetua inquietud”
(libro IX, cap. IX, 1).
“Todo
comenzó cuando Santa Ana, separado del emperador Iturbide en Jalapa
el día 1 diciembre 1822, llegó el día 2 a Veracruz y se dirigió al
cuartel del regimiento núm. 8 de infantería, del que él era
coronel. Allí mandó tocar generala y, al frente de sus 400 soldados,
empezó a recorrer las calles proclamando la República, en medio de
los repiques de las campanas y de los vivas del pueblo, que en
Veracruz era poco adicto a la monarquía”
(libro IX, cap. IX, 2).
“El
3 diciembre 1822, el brigadier Rincón (del regimiento nº 9) se
ofreció a Santa Ana para proporcionarle todo auxilio necesario, y
partió para ello a Guatemala. Así mismo, Santa Ana se dirigió al
ministro colombiano Santa María, que se encontraba esos días en
Veracruz esperando su embarque, y le pidió ayuda para idear un plan
de República Mexicana, así como para redactar una proclama
republicana, a lo que el colombiano Santa María se prestó, haciendo
lo uno y lo otro”
(libro IX, cap. IX, 3).
“Dado
el impulso en Veracruz, los ánimos republicanos comenzaban a agitarse
en todas partes. El 5 enero 1823, se evadieron de México los
generales Guerrero y Bravo, saliendo al socorro de Santa Ana y
recogiendo por el camino al coronel Castro, que comandaba el
destacamento imperial de Guadalupe (libro IX, cap. IX, 8).
También Guerrero y Bravo se evadieron de sus compromisos imperiales
en su Comandancia del Sur, e incorporaron todas las fuerzas y comarcas
del Sur a la posición republicana”
(libro IX, cap. IX, 10).
Un
complot militar contra Iturbide que careció de rumbo y proyecto político,
y que fue sofocado de ipso facto por la masonería mexicana en
1823, ante el peligro de perpetuarse los militares en el poder y quedar
ellos (los masones) relegados al ostracismo. Fue el golpe
político dado por el Congreso de México y sus diputados
masones, que deciden adelantarse a los avances militares, decretar en un
solo día el derrocamiento de Iturbide y el inicio de una República
Mexicana, y arrogarse así los méritos y patrocinio del nuevo estado
mexicano:
“No
obstante, la revolución republicana adquirió pronto otro carácter
al impreso por Santa Ana al comenzarla. Y dejó de ser militar para
ser masónica. Pues los masones resolvieron derrocar ellos por su
cuenta a Iturbide, y ser los primeros en proclamar la República
(libro IX, cap. IX, 16). Tal fue el célebre plan de Casa Mata, por
el que los masones cambiaron con suma habilidad el aspecto de la
revolución, haciéndolo todo depender no de Santa Ana sino del
Congreso, que había de reunirse y en el que consideraban seguro su
triunfo”
(libro IX, cap. IX, 20).
“En
efecto, el Congreso se ocupó de la abdicación de Iturbide en sesión
permanente del 7 abril 1823, dictaminando que su coronación había
sido obra de la violencia y de la fuerza, declarando nulos todos sus
efectos y proponiendo al emperador una salida forzosa hacia Italia,
bajo retribución anual”
(libro IX, cap. IX, 51).
“Sabedor
de lo que iba a ocurrir, Iturbide ya había salido de Tacubaya el 30
marzo 1823 con toda su familia (libro IX, cap. IX, 54), en un
buque preparado por el gobierno para el transporte más adecuado del
ex-emperador, y despidiéndose con las palabras: dejo el país que yo
mismo había propuesto”
(libro IX, cap. IX, 55).
“El
Congreso aprobó también ese 7 abril 1823 un decreto para dejar a la
nación en absoluta libertad, para constituirse según le acomodase y
bajo las 3 ideas solemnemente juradas en Iguala de Religión, Justicia
y Unión. Estableció un poder ejecutivo provisional, y a él encomendó
la convocatoria del pueblo para tal elección”
(libro IX, cap. IX, 53).
Tras
lo cual tiene lugar la primigenia composición
de la República Mexicana, en 1823 y a través de la elección
de su poder ejecutivo, legislativo y militar. Una República que empieza
a demarcar sus territorios fronterizos (sobre todo al Norte), hacer
memoria de sus nuevos héroes (Hidalgo y Morelos, omitiendo a Iturbide)
y promover tanto las libertades individuales (de prensa, asociación,
opinión...) como deberes colectivos (arancelarios, sumisivos...):
“Tras
la derogación del Imperio mexicano, el poder ejecutivo de la nueva
República de México quedó compuesto por Bravo, Negrete y Michelena,
saliendo por suerte para la presidencia Domínguez. Los ministerios
estuvieron formados por yo mismo (Lucas Alamán) en Relaciones
Exteriores e Interior, Pablo la Llave en Justicia e Iglesia, Francisco
de Arrillaga en Hacienda, y García Illueca en el departamento de
Guerra. Extinguiéronse las capitanías generales establecidas por
Iturbide, y en su lugar quedaron comandancias en cada provincia
(libro IX, cap. X, 3). Las diputaciones provinciales se fueron
constituyendo en la máquina poderosa que se puso en movimiento contra
el gobierno federal, alentadas por la antigua Junta de Puebla”
(libro IX, cap. X, 6).
“La
atención del Congreso y del gobierno se dedicó a reparar los males
causados en los años anteriores: mandáronse poner en libertad todos
los presos por causas políticas; permitióse la exportación de
dinero, con el pago de los derechos establecidos por el arancel;
suspendióse la emisión de papel moneda, y para evitar su falsificación
se imprimió el reverso de las bulas sobrantes de la Santa Cruzada
(libro IX, cap. X, 4). El congreso también aprobó el 19 julio
1825 un dictamen de premios a Hidalgo y Morelos por los "buenos y
meritorios servicios hechos a la patria, en grado heroico", mandándose
escribir sus nombres en letras de oro en el salón de las sesiones del
Congreso”
(libro IX, cap. X, 9)
“Los
partidos políticos mudaron de composición, y se agitaban con más
fuerza que nunca. Los republicanos se dividieron entre centralistas y
federales, conformando el 1º los masones y los antiguos monarquistas,
y el 2º los liberales e iturbidistas. Cada partido tenía su periódico,
habiéndose restablecido El Sol para sostener la república central, y
al gobierno y congreso que la promovían. Los federalistas comenzaron
a publicar El Archivista, que tomó después el título de Águila
Mejicana, bajo el influjo de los iturbidistas”
(libro IX, cap. X, 5).
“La
frontera establecida con los Estados Unidos fue reconocida por el
Tratado de Onis, y establecida en el Río Bravo y su dilatado desierto
adyacente, como espacio separador (un desierto de poblados aislados y
largas distancias, con las tribus apaches y comanches en su interior).
El interior de la República Mexicana quedó marcado por un territorio
de 216.012 leguas cuadradas”
(libro IX, cap. XII, 1).
d)
Comentario del Independencia de México de Alamán
Lucas
Ignacio Alamán Escalada (Guanajuato 1792-México 1853) fue hombre polifacético,
estadista, científico empresario e historiador. Nació en una de
las ciudades más prosperas de la Nueva
España, y fue hijo de Vicente Alamán
(rico comerciante de la minería) y María
Ignacia Escalada (descendiente de los marqueses de San Clemente), perteneciendo
así a “una de
la principales casas de Guanajuato”. Su hermano Juan Bautista Arrechederreta
llegaría a ser uno de los hombres con más influencia dentro de la jerarquía
eclesiástica mexicana[67].
Alamán
destacó desde joven por sus dotes
intelectuales[68].
En 1810 marcha a la ciudad de México[69], y allí se inscribe en los cursos
de química, botánica y geometría, ofrecidos por el Colegio de Minería. Entra
en contacto con los más respetables representantes del pensamiento ilustrado de
México, como los científicos Andrés del Río y Vicente Cervantes.
En
1810 comienza la revolución
del padre Hidalgo, y Alamán presencia el sitio de Alhóndiga de
Granaditas[70].
En 1814 inicia sus viajes
por Europa, donde conoce a notables personajes de la Europa de la
restauración. Aprende griego en la
Universidad de Gotinga (Alemania), y amplía sus estudios de Química y
ciencias naturales en París.
A su regreso a México en 1819, Alamán
inicia una brillante carrera política
como:
-diputado
a las Cortes de España en 1820,
-ministro
de Relaciones Interiores y Exteriores en 4 ocasiones[71],
-director
de la Junta de Industria y Trabajo en 1840.
Ocasiones en las que se mostró enérgico
para defender
los derechos de México ante el mundo, así como fomentar
el progreso material del país.
La vida de Alamán no se circunscribió a la
política, sino que también se dedicó a la ciencia.
Empresario y experto en minería, se dedicó a:
-administrar
su Compañía Unida de Minas,
-crear
el Banco de Avío[72],
-instaurar
la primera ferrería mexicana,
-establecer
las fábricas de Hilados y Tejidos de Celaya.
En su dedicación a la historia,
Alamán:
-organizó
el Archivo General de la Nación,
-fundó
el Museo de Antigüedades e Historia Natural,
-legó
obras indispensables sobre la historia de México[73].
Lucas
Alamán murió en su casa de la ciudad de México a causa de una pulmonía. Se
puede decir que fue testigo vivo de los últimos años de la Nueva España y los
primeros años del México Independiente.
d.1)
Intención de la obra
Alamán revela desde el principio las fuentes de donde había sacado
todo el material para su historia: Apuntes
Históricos[74],
que había heredado de su hermano, y que él había ido formado en cuatro tomos,
escritos a mano. También consultó Alamán el Archivo general nacional,
multitud de folletos impresos y toda serie de manuscritos.
Su
finalidad
era la de contar la verdad. Afirmaba Alamán que su trabajo iba encaminado a
destruir todas las falsedades de los historiadores[75],
que habían desvirtuado el conocimiento de la Guerra de la Independencia.
Tiene
en cuenta Alamán, además, que escribe después de largos años de haber
sucedido los hechos que narra. Sólo de algunos de ellos fue testigo ocular,
pero para todos tuvo material de primera mano.
Su
actitud
demuestra interpretación. Porque es obvio que Alamán fue a las fuentes con un
propósito preconcebido, escogiendo los papeles que le interesaban. Además, un
profundo interés emotivo le impulsaba a escribir sus libros, lo que nos da una
idea más acerca de su sentido de imparcialidad.
d.2)
Precedentes de la obra
En
Disertaciones
sobre la historia de México-1844, Alamán ya
había recopilado los 3 siglos de dominación española en México en
-el
tomo I, donde disertaba sobre:
-las
causas que motivaron la conquista, y sus medios de su ejecución,
-la Conquista de México y sus consecuencias,
-el
establecimiento del gobierno español,
-la Expedición a las Hibueras[76],
y establecimiento del virreinato;
-el
tomo II, donde aportaba:
-noticias
particulares sobre Hernán Cortés,
-el
establecimiento y propagación de la religión cristiana;
-el
tomo III, donde introducía una historia abreviada de España[77].
En Defensa de
don Lucas Alamán, en la
causa formada contra él y contra los ex-ministros de Guerra y Justicia del
vicepresidente Anastasio Bustamante, y Examen
imparcial de don Anastasio Bustamante, también de 1834, Alamán
aporta un análisis exhaustivo sobre el primer gobierno de Bustamante[78].
d.3)
Historiografía de la obra
Lucas
Alamán ha sido considerado como el primer historiador que utilizó de una
manera moderna las fuentes y el llamado método
histórico moderno[79].
Es
aplicable a Alamán que:
-quiso
atenerse a lo comprobado[80],
-omitió
importantes hechos, aunque fuese testigo directo de ellos[81].
Alamán
empezó a escribir Historia de México
en un momento en que se creyó retirado definitivamente de la
administración pública. Su principal preocupación, según él declaraba, era
la imparcialidad con la que se debía y
podía
escribir la historia[82].
En su primera obra de 1844 ya
afirmaba Alamán que:
“Todavía el fuego de las pasiones se halla
encubierto bajo una ceniza engañadora, y así es menester dejar esta parte de
nuestra historia (la correspondiente a la Guerra de Independencia) para que de
ella se ocupen los escritores de la siguiente generación, contentándonos con
prepararles acopio de hechos bien averiguados, sobre los que puedan fundar su
juicio”.
Alamán señalaba la necesidad
de la perspectiva
histórica, para que un escritor pudiera hacer historia imparcial del
pasado[83]. Atendió, además, a las problemáticas de:
-cómo
abordar horizontes de enunciación distintos al nuestro,
-cómo
aludir a la tensión entre las operaciones de los individuos y la colectividad.
“No hay error más común en la
historia que el pretender calificar los sucesos de los siglos pasados por las
ideas del presente, como si fuera dado a un individuo cambiar de un golpe las
opiniones, las preocupaciones y las costumbres de un siglo. Lo cual nunca puede
ser obra de un solo hombre por superior que se le suponga, sino el resultado del
transcurso del tiempo y del efecto de la sucesión de ideas en muchas
generaciones”.
Estas
afirmaciones le sirven para un doble propósito:
-discutir
los conocimientos históricos[84],
-sustentar
su proyecto político[85].
En
1849 Alamán se propuso estudiar la Historia
de España “para poder entender nuestra propia historia, y para aprovechar las lecciones que nos
presentan tan grandes sucesos, tantos errores, y al mismo tiempo tantos ejemplos
de sabiduría y profundos conocimientos en el arte de gobernar”.
El
s. XX ha ofrecido diversas visiones sobre Alamán, como son:
-la
de José Valdés, que viene a resaltar su espíritu superior y amor a la
verdad, por encima de sus mezquindades de partido[86]:
-estudiando
todos los factores,
-examinando
todas las fuentes,
-justificando
sus valoraciones.
-la
de Arturo Arnaiz y Freg, se propone su parcialidad:
-por
defender su causa personal y política,
-por
el tono polémico de bastantes pasajes de su obra,
-porque
sólo encontró los archivos que buscaba.
Madrid,
1 octubre 2020
Mercabá, artículos de Cultura y Sociedad
________
[1]
En todas aquellas nuevas intendencias
(provincias creadas por FELIPE V DE ESPAÑA) que había creado el usurpador
JOSE I BONAPARTE en España (a la que había dividido en 38 prefecturas y
111 sub-prefecturas, en tabla rasa y sin privilegios algunos).
[2]
En la que Dios otorgaba la soberanía
al pueblo, que a su vez se la otorgaba al rey (salvo que éste fuese
incapaz, y en cuyo caso ésta volvía al pueblo).
[3]
Con sede en Cádiz, pues el intento de establecerla en Sevilla podía
verse contaminado por la influencia francesa, todavía latente por España.
[4]
Pues no establecía ninguna forma de gobierno estable, y América no
estaba para aventuras.
[5]
Con la intención de dividir los poderes del
rey.
[6]
De hecho, los representantes de América fueron obtenidos de los criollos
que merodeaban estudiando por España, llegando a ser la proporción de:
-36 delegados españoles,
-6 delegados americanos.
[7]
Donde ya se introdujeron los grupos masónicos secretos, que poco a poco
irán:
-tiñendo
de liberalismo ilustrado los procesos de Cádiz,
-pagando un ejército al servicio del militar progresista RAFAEL DEL RIEGO
(con el que daría el Golpe de Estado contra el absolutista FERNANDO VII
DE ESPAÑA),
-obligando a FERNANDO VII DE ESPAÑA a firmar la Constitución de Cádiz y a iniciar
una ruta política ilustrada (a la francesa, no a la inglesa).
Y donde el Consejo
de Regencia pecó de hipocresía, al proponer a los americanos:
-ser
libres, y no esclavos de los virreyes de siglos atrás,
-seguir obedeciendo a España, pero bajo dominio liberal.
[8]
En la que los colonos americanos reprocharon
que esa no era su Constitución, sino que había sido hecha sólo para los
peninsulares.
[9]
Por la derrota de NAPOLEON en la
Guerra de Rusia-1812.
[10]
Haciendo saltar la chispa liberal en América, mediante la Revuelta de Charcas-1809 y la
Revuelta de Buenos Aires-1810.
[11]
Conde de Cartagena e instigador de 150 guerrillas
contra el ejército napoleónico (que le valieron 11 cruces de honor).
[12]
Nombrado Libertador
por el cabildo de Mérida (Venezuela), y anteriormente educado en matemáticas
por el padre ANDUJAR, y en historia por el humanista BELLO LOPEZ
(ambos animadores de la causa independentista).
[13]
Gracias a la munición y dinero enviado a
Montevideo por Holanda y Francia, y a los soldados ingleses enviados a
Sudamérica a luchar contra España.
[14]
Pues hubo partidarios de un bando y
partidarios de otro bando.
[15]
Militar y prisionero del ejército napoleónico, en cuyo destierro en Francia conoció las teorías liberales
más radicales, y entró en la masonería. Vuelto a España en 1814, se
puso de parte del bando más progresista liberal (de
hecho, su Himno Nacional será adoptado más tarde por la I y II República
española), alentando la insurrección.
[16]
Pues:
-MORILLO desistió de seguir intentando restablecer el
orden,
-los criollos provinciales empezaron a reclamar una Constitución para sus
provincias, igual a la de Cádiz.
[17]
Sobrino de LUIS XVI DE
FRANCIA, de la casa de los BORBON, y que se
llevó a América un ejército de liberales franceses para “hacer
frente” a los liberales y pro-ideas francesas sudamericanos.
[18]
En los Andes peruanos, con todos los ejércitos revolucionarios unidos, y
la única ayuda al ejército español (afrancesado) del Perú leal.
[19]
Que hizo que elementos oscuros y aislados de
independencia fuesen cobrando aire, al ver la inoperancia y la concentración
en otro sitio de la Corona española.
[20]
Que habían nombrado a 6 delegados
americanos por 36 delegados españoles.
[21]
Que siempre se habían sentido
marginados por la Corona española, y los elegidos para los cargos por los
BORBON.
[22]
Que abrían la mano de la Iglesia a la
sublevación popular, si el gobernante caía en la tiranía.
[23]
Y su total explosión de locura, tras la
Revolución francesa-1789.
[24]
Ejemplo de que era factible y posible hacerlo.
[25]
Sobre los enclaves americanos de España.
[26]
En la que los propios mexicanos pedían un príncipe
de los mexicanos a FERNANDO VII DE ESPAÑA.
[27]
Entre el virrey de Perú DE LA SERNA y el
almirante peruano SAN MARTIN, los cuales proponen una monarquía para el Perú, tras los conflictos
que habían empezado a subir desde Argentina.
[28]
Como lo prueba la Rebelión del Perú-1780, donde el cacique
CONDORCANQUI se auto-proclamó TUPAC AMARU
II, se rebeló contra el corregidor de Tinta (Perú), y bajo el lema “Viva el rey y abajo el mal
Gobierno” trató inútilmente de revivir el
espíritu nacional peruano. Eso sí, logró reunir a 60.000 seguidores indígenas, hasta que fracasó
en su Asedio a La Paz-1781 y provocó la ejecución de 15.000 indios.
[29]
Conocido como el Precursor
por los americanos, pero que anteriormente había acaparado todos los títulos militares de la Corona española,
y había participado en la Revolución francesa-1789 (donde apoyó a
los jacobinos y torturadores de los monarcas).
[30]
Provocando que MIRANDA lo entregase a
las autoridades españolas.
[31]
Que le envía en 1806 una legión entera
inglesa, para la lucha militar contra España.
[32]
Que sirvió para pagar a los pobres campesinos
que ingresaron sus ejércitos (y que iban cambiando de un bando a otro).
[33]
Con todo su armamento y tecnología.
[34]
Al contrario de todos los procesos independentistas que se estaba
sucediendo por todo el mundo (Italia, Alemania, Estados Unidos, Asia...).
[35]
Cuba, Guatemala, Chile y Venezuela.
[36]
Donde los criollos se levantan contra los intereses españoles, y dan la
bienvenida a la llegada e incursiones de los ingleses.
[37]
Creada ilegalmente por el claustro
universitario y sectores independentistas, que previamente se había
levantado y destituido al gobernador de Charcas (Bolivia).
[38]
Que crea su propia Junta de Gobierno, da por
finalizado el virreinato de CISNEROS y proclama las ideas de un propio estado argentino (gritadas en la calle en la Revolución
de Mayo-1810).
[39]
Con resistencias serias en Paraguay y
Uruguay (los bastiones más pro-españoles de la zona).
[40]
Con PUEDYRREDON como su presidente.
[41]
En que el sacerdote
MADARIAGA pide la renuncia del afrancesado capitán general
EMPARAN, y se crea una Junta de Gobierno (al mando del moderado
RODRIGUEZ DEL TORO), dando inicio a la Revolución de Abril-1810 y la
lucha por la independencia (declarada en 5 julio 1810, bajo forma ilegal
de I República de Venezuela).
[42]
En guerras civiles interminables, donde una a
una fue forzando a todas las gobernaciones a sumarse al tren
independentista.
[43]
Con BOLIVAR de presidente.
[44]
Donde se impone la fórmula moderada,
manteniendo al virrey ABASCAL.
[45]
Donde Chile intentó aprovechar para
independizarse de Perú.
[46]
Con SAN MARTIN de presidente.
Y con una reunión en 1822 entre BOLIVAR (que había pasado a ser la
única estrella de Sudamérica) y SAN
MARTIN (que no renunciaba a seguir su causa moderada) por la cuestión de
Quito (que SAN MARTIN entrega a BOLIVAR a cambio de apoyo para la Batalla de
Ayacucho-1824).
Y es que SAN MARTIN defendía la imposición de una monarquía tras los
procesos independentistas, y BOLIVAR abogaba más bien por una república.
[47]
A favor de un movimiento socio-racial, con el
estandarte de Guadalupe por delante.
[48]
Al que se le sumaron ejércitos de
80.000 mexicanos, y que logró tumbar, batalla tras batalla, al ejército
real de CALLEJA y del virrey VENEGAS.
[49]
Que con este plan aprobaba por su propia cuenta una
monarquía constitucional (y lo convertía en emperador, para su propia
sentencia a muerte).
[50]
Con VICTORIA como su presidente.
Y con su posterior Separación de las Provincias Unidas de Centroamérica-1824,
dada la compleja diversidad de culturas que incluía (y cuya fractura
de territorios empezó a sucederse, una tras otra).
[51]
Cosa que tendrá que hacer las Cortes
de España en 1836, durante la regencia de la pequeña ISABEL II DE
ESPAÑA, y
reconociendo una a una todas las Repúblicas americanas.
Además,
se trató de un no reconocimiento de FERNANDO VII DE ESPAÑA que alargó la mala
prensa española, y provocó el influjo y leyenda negra inglesa en la
zona.
[52]
En concreto, el nombramiento de obispos (que
dependía directamente de Toledo, sede primada de las Españas).
[53]
Utilizando
para ello los datos del HUMBOLDT,
geógrafo,
naturalista y explorador prusiano, y considerado como el “padre
de la geografía moderna universal”. Sus viajes le habían llevado
hasta América del Sur, pasando también por México y Estados Unidos.
[54]
Como fue la
prisión de ITURRIGARAY,
militar y administrador colonial español, y virrey de Nueva España.
[55]
Como fue la
Revolución de los Machetes, y la mexicana Conspiración de Valladolid.
[56]
Que
ALAMAN trata de presentar como odiosa y repugnante. No obstante, va a
aportar valiosas descripciones de la vida del padre HIDALGO antes de la
revolución, y de otros personajes de la época.
[57]
Ya que, según Alamán, el padre HIDALGO había despertado la inquietud
de las clases populares, seduciéndolas con el señuelo del robo, saqueo y
asesinato, en perjuicio de las clases respetables.
[58]
Como las de CALLEJA, MIER, MORELOS... diciendo del
último de ellos que fue “el hombre más notable que hubo entre los
insurgentes”.
[59]
Tesis formulada ya por ARIZPE,
sacerdote y político mexicano nacido antes de la independencia de México,
y considerado como el “padre del federalismo”.
[60]
De
quien dice Alamán que fue “el jefe más distinguido de la revolución”.
[61]
De
quien también afirma Alamán que su expedición “formó un episodio
corto, pero el más brillante de la historia de la revolución mexicana”.
[62]
Titulada
formalmente como Decreto Constitucional para la Libertad de la América
Mexicana, promulgada el 22 octubre por el Congreso de
Chilpancingo-1814, reunido en la ciudad de Apatzingán a causa de la persecución
de las tropas de CALLEJA.
Se
trató de una Constitución impulsada por las fuerzas insurgentes, para los
territorios que habían logrado controlar en el transcurso de la Guerra de
la Independencia de México.
[63]
Militar y político mexicano que, durante las primeras etapas de la Guerra
de la Independencia de México, militó en el ejército realista y combatió
a los insurgentes y rebeldes del Sur. Ni fiel a España ni a México, firmó
la paz con los insurgentes, consumando así la Independencia de México el
17 septiembre 1821.
Fue
nombrado primer regente del México independiente, hecho que aprovechó para
coronarse a sí mismo como emperador, con el título de AGUSTIN I DE MEXICO.
Esto provocó las iras de los insurgentes, que se levantaron en armas en
1823, lo expulsaron del país y lo declararon “traidor de la patria y
fuera de la ley”. Acabó fusilado un año después.
[64]
Desde
su elevación al trono, su desacertada política, su derrota, hasta su
expulsión del país.
[65]
Una
Nueva España que estaba formada por los 40 estados actuales de:
-Canadá,
en su actual Columbia;
-Estados Unidos, en sus actuales Arizona, California, Colorado,
Florida, Idaho, Kansas, Luisiana, Montana, Nevada, Nuevo México,
Oklahoma, Oregón, Texas, Utah, Washington y Wyoming;
-México, donde estaba situada su capital general;
-Centroamérica, en sus actuales Belice, Costa Rica, Cuba, Chiapas,
El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico,
República Dominicana, Trinidad y Tobago;
-Filipinas, en sus actuales Australia, Carolinas, Marianas,
Macronesia, Micronesia, Océano Pacífico (...), Nueva Zelanda y Taiwán.
[66]
Un
cambio de dinastía española que produjo cambios importantes, pues:
-los
AUSTRIA (1500-1700) favorecían la autonomía de cada provincia de
Ultramar, con diversas coronas (virreinales) y estados (audiencias,
capitanías...) unidos bajo una cabeza polisinodial: la Corona española,
-los BORBON (1700-1800) sólo concibieron una única nación absolutista
en todas partes de Tierra firme y Ultramar: España.
[67]
En efecto, ARRECHEDERRETA, sacerdote mexicano y autor de Apuntes
Históricos, fue el que permitió a ALAMAN disponer del material
necesario para escribir su Historia de
México.
[68]
Es
importante la descripción que hace RIAÑO de su vida:
“supo
aflorar en él una afición para el cultivo de las ciencias exactas y la
lectura de los clásicos españoles, franceses y latinos”.
[69]
De
170.000 habitantes, según datos aportados por el propio ALAMAN (cf. ALAMAN,
L; Historia de México, tomo II, libro V, cap. V, 8).
[70]
Edificio
construido en la ciudad de Guanajuato, a finales del s. XVIII, en
tiempos del virreinato, y empleado en un principio como almacén y comercio
de granos (de ahí el nombre de alhóndiga). Fue uno de los principales y
primeros escenarios de la lucha de independencia de México.
Y es que,
durante el ataque por el ejército insurgente a la ciudad de Guanajuato, en
su interior se acuartelaron las tropas realistas, por lo que fue asediado
por las tropas rebeldes capitaneadas por el padre HIDALGO y ALLENDE. El
ataque duró hasta que fue tomado el edificio y masacrados sus habitantes.
[71]
Como fue:
-en
1823, con el gobierno provisional establecido a la caída del Imperio de
ITURBIDE,
-en
1824, durante la presidencia del general VICTORIA,
-en
1830, bajo el gobierno de BUSTAMANTE,
-en
1853, en el último gobierno de SANTA ANA.
[72]
La
función de esta institución consistía en otorgar préstamos a empresarios
privados interesados en adquirir maquinaria para la industria manufacturera.
[73]
Como fueron Disertaciones sobre la Historia de la República
Mexicana
e Historia de México desde los primeros movimientos
que prepararon su Independencia en el año 1808 hasta la época
presente.
[74]
Se trata de un diario exacto que el hermano de ALAMAN había
ido compilando a mano, de todo lo ocurrido desde octubre de 1811 hasta junio
de 1820.
[75]
Principalmente las de BUSTAMANTE.
[76]
En
1524, HERNAN CORTES había emprendido un viaje a las
Hibueras (Honduras) en busca de su capitán OLID.
[77]
Con
especial atención a la época de los REYES CATOLICOS, y desde éstos hasta
la llegada de FERNANDO VII DE ESPAÑA.
[78]
El primer folleto responde a los cargos que el Congreso
General-1833 formó en su contra, principalmente por su pretendida
participación en el complot para capturar y ejecutar a GUERRERO, así
como por haber atacado el sistema federal, promovido el centralismo desde el
gobierno y haber conspirado a favor de la restauración del monarquismo en México
(se le acusó de invitar a un príncipe alemán, PABLO DE WITTEMBERG, a
visitar México).
El
segundo folleto buscaba responder a los críticos de la Antigua
Alianza que habían apoyado el Plan de Jalapa-1829 (con el que BUSTAMANTE y
ALAMAN llegaron al poder), habiendo incumplido así su promesa de respetar
el orden y estabilidad del gobierno.
[79]
Basado en la aportación de datos, e información suficiente como
para suponer causas y efectos, aunque sin decantarse personalmente por
ninguno de ellos. Es lo que se ve a la hora de describir Alamán el
complot militar de ITURBIDE en su Comandancia del Sur, del que Alamán
aporta datos favorables a una posible complicidad del virrey APODACA,
aunque sin decantarse ni interpretar esa información obtenida:
“En
consecuencia a lo pedido por Iturbide, el virrey mandó el 15 de
diciembre a los ministros de la tesorería que pusieran en Cuernavaca a
12.000 pesos a disposición de Iturbide, al mismo tiempo que le envió 2
remesas de municiones y todo lo que él pidiese. Una facilidad del
virrey, a la hora de acceder a todo cuanto Iturbide le pedía, que ha
sido considerada como una prueba de que estaba de acuerdo en el plan de
independencia que se tramaba”
(cf.
ALAMAN, L; Historia de México, tomo III, libro VIII, cap. II,
24-25).
[80]
cf. SOTO, M; ALVAREZ, S; Cómo acercarse a la Historia, ed. Consejo
Nacional para la Cultura y Artes, México 1998.
[81]
Como se ve en la relación de amistad que existía entre el cura HIDALGO y
la familia de ALAMAN, por ser ambos paisanos y conocidos del mismo pueblo
de Guanajuato. Lo que ALAMAN no desvela hasta después de la Conquista de
Guanajuato-1810, y casi de refilón:
“Tras
la toma de Guanajuato, quiso Hidalgo hacer cesar tanto desorden, para lo
que publicó un bando el 30 de septiembre; pero no sólo no fue obedecido,
sino que la plebe comenzó a arrancar los balcones, y a entrar a saquear
en las casas de los mexicanos. Una de las que se hallaban amenazadas de
este riesgo era la de mi familia, corriendo yo mismo no poco peligro por
haberme creído europeo. En este conflicto mi madre resolvió ir a ver al
cura Hidalgo, con quien tenía antiguas relaciones de amistad, y yo la
acompañé”
(cf. ALAMAN, L; Historia de México, tomo I, libro II, cap. II,
32).
[82]
No obstante, conviene dejar claro que él escribió para defender su actuación
y proyecto político.
[83]
Como se ve a la hora de describir
ALAMAN los hechos históricos, de forma escueta e informativa:
“La
revolución se propagó tan rápidamente en todos los llanos, que pronto
se sintieron sus efectos, no sólo en las provincias sino en la misma
capital. Lo que hizo que el virrey ordenase traer desde la Habana un
contingente de tropas y varios oficiales de marina, para suplir la falta
de jefes de confianza e instrucción en México”
(cf. ALAMAN, L; Historia de México, tomo I, libro III, cap. VI,
13). Unas tropas realistas “que
se fueron concentrando en Querétaro, su centro de operaciones”
(cf. ALAMAN, L; Historia de México, tomo I, libro III, cap. VI,
6).
[84]
Pues abogaba porque en México los cambios fuesen graduales, recuperando
algunas instituciones virreinales y manteniendo los principios y las tres
garantías del Plan de Igualdad.
[85]
Como fundador y principal ideólogo del Partido Conservador que era, y que
tras la Guerra méxiconorteamericana-1846, empezó a creer que una monarquía
constitucional era el único medio para dar estabilidad política
a México, y para bloquear el expansionismo norteamericano.
[86]
Como
se ve en los análisis que se dedicó a hacer sobre la historia de España.
|