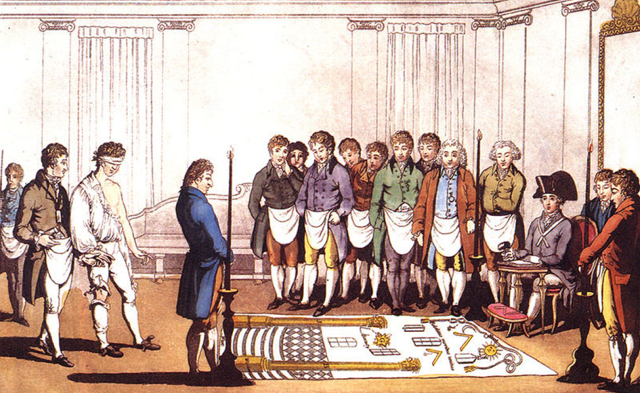|
De Descartes a Napoleón: populistas y fundamentalistas
Zamora,
4 agosto 2025 Por distinto camino al de la Escuela de Salamanca, René Descartes se creyó capaz de superar los postulados de la Escolástica tardía en la explicación de la realidad, aplicando a la investigación filosófica el método de las "verdades matemáticas". Según este método, una elemental constatación abre el camino a la exactitud de una fórmula, pero en el terreno del pensamiento ¿cómo sabremos si el punto de partida no es más que una simple suposición, de indemostrable arraigo con la realidad? De ahí que Descartes, al no saber cómo aplicar al conocimiento completo de la verdad los métodos de la investigación matemática, que él mismo empleaba en el estudio de los fenómenos naturales, viviese entre zozobras y desazones. En Descartes, considerado por la historia el padre del racionalismo fundamentalista, se consuma la distorsión entre el monolítico dogmatismo de una Escolástica que no es ya la de Tomás de Aquino y una nueva (o vieja pero disfrazada de nueva) serie de dogmatismos antropocéntricos en que priva una razón que, en tanto en cuanto no invita a reflexionar sobre la propia reflexión, es más fantasiosa imaginación que pura y simple razón humana. Repite el cartesianismo el fenómeno ocurrido cuando la aparición y el desarrollo del comercio, esta vez en los dominios del pensamiento. Si en los albores del comercio medieval, la redescubierta posibilidad del libre desarrollo de las facultades personales abrió nuevos caminos al progreso económico, ahora el pensamiento humano toma vuelo propio y parece poseer la fuerza suficiente para elevar al hombre hasta los confines del universo. De hecho, Descartes no fue un investigador altruista y sí un pensador profesional, que supo sacar partido a los nuevos caminos que le dictaba su imaginación. Rompe el marco de la filosofía tradicional, en que ha sido educado, y se lanza a la aventura de encontrar nuevos derroteros al pensamiento. El mundo de Aristóteles, cristianizado por Santo Tomás de Aquino y vulgarizado por la subsiguiente legión de profesionales del pensamiento, constituía un universo inamovible y minuciosamente jerarquizado en torno a un eje que, en ocasiones, no podría decirse si era Dios o la defensa de las posiciones sociales conquistadas a lo largo de los últimos siglos. Tal posición repele a Descartes, que quiere respirar una muy distinta atmósfera, y dejarse ganar por la ilusión de que es posible alcanzar la verdad desde las propias y exclusivas luces. Esa era su situación de ánimo cuando, alrededor de sus 20 años, resuelve "no buscar más ciencia que la que pudiera encontrar en sí mismo y en el gran libro del mundo". Para ello, empleará el resto de su juventud en viajar, en visitar cortes y conocer ejércitos, en frecuentar el trato con gentes de diversos humores y condiciones, en coleccionar diversas experiencias... siempre con un extraordinario deseo de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, de ver claro en sus acciones y de marchar con seguridad en la vida. En 1619, y junto al Danubio, nos dice Descartes, "brilla para mí la luz de una admirable revelación". Es el momento del "cogito ergo sum", padre de tantos sistemas y contra sistemas. Ante esta admirable revelación, Descartes abandona su ajetreada vida de soldado y decide potenciar el "bene vixit qui bene latuit". Practicando el triple oficio de matemático, pensador y moralista, Descartes reglamenta su vida interior de forma tal que cree haber logrado desasociar la fe de sus ejercicios de reflexión, su condición de católico fiel a la Iglesia de la preocupación por encontrar raíces materiales a la moral. Soslayando la dificultad de encontrarse en la "primera línea de la primera página del libro de la ciencia", cae Descartes en la trampa de casi todos los pensadores de oficio (Sócrates excluido) y se otorga a sí el mérito de ser el único en caer en la cuenta de las cosas. Dice así Descartes encontrar en la realidad 2 especies de sustancias: -la extensa o material, de
que se compone todo lo físico, incluido el propio cuerpo (res
extensa), Se trata del más puro dualismo que, según Descartes, explica todo lo existente, desde Dios (res cogitans por antonomasia) a la ínfima partícula, cosa o animal (res extensa). Para Descartes, el ser humano se distingue del resto de los animales, principalmente, porque dispone de las dos substancias, identificadas con el alma (o res cogitans) y con el cuerpo (o res extensa). Las presta el carácter de entidades distintas aunque interrelacionadas hasta que sobreviene la muerte. Según él, ese fenómeno de interrelación (dualismo ontológico) tiene lugar en el complejo mecanismo del cerebro por una especie de flujo y reflujo de impresiones por la acción de lo que llama "espíritus animales", arrastrados por la sangre hasta los órganos sensoriales. Puesto que entiende como imprescindible algún procedimiento que ligue lo material (cerebro) con lo inmaterial (alma), Descartes imagina que se da una especie de asociación entre la res cogitans y la res extensa en el centro de las laberínticas formaciones del cerebro en directa y continua relación con la glándula pineal a través de "movimientos de ida y vuelta", lo que permite a la res cogitans tomar conciencia de sus funciones y obrar en consecuencia. Según explica el profesor Echegoyen, en su Tratado del Hombre, Descartes estudia los procesos físicos de nuestro cuerpo, particularmente los que tienen que ver con el sistema nervioso (movimiento y percepción). En esta obra nos dice que la glándula pineal deja pasar al cerebro sólo las "porciones más sutiles y animadas de la sangre", a las que compara con "un viento muy sutil, o más bien, una llama muy viva y muy pura". Estos corpúsculos son los "espíritus animales". A partir del cerebro, los espíritus animales se desplazan por los nervios sensoriales y motores, permitiendo la percepción y el movimiento de las distintas partes del cuerpo. De ser así, el comportamiento diferenciado de cada ser humano seguiría las señales que el alma (o res cogitans) envía al resto del cuerpo o res extensa a través de esos espíritus animales (¿las neuronas?), especie de corpúsculos materiales por los que el cerebro puede sentir los cambios del mundo físico y dirigir el movimiento de las distintas partes del cuerpo. Gracias a ese supuesto, se puede admitir la existencia de una sustancia que, apoyándose en las complejidades de la glándula pineal, individualiza la vida y acción de cada ser inteligente con su peculiar capacidad de observación y experimentación. Descartes ha elegido a la glándula pineal como foco determinante de la acción humana porque, erróneamente, creía que era privativa de los seres humanos y, a diferencia de otras partes del cerebro, no está duplicada. Diríase que, hasta ahí, todo es un puro y simple materialismo, que bien podrían haber suscrito Demócrito, Epicuro o Lucrecio sin otro apunte adicional que esa sustancia llamada res cogitans no es más que una emanación de la res extensa (o materia). Como católico que decía ser Descartes, ello iría contra su firme voluntad de aceptar el misterio de la existencia de lo espiritual y, consecuentemente, se aplica a entender para luego explicar el carácter de la res cogitans, esa sustancia, que ni es ni puede ser estrictamente material. Si esa sustancia llamada res cogitans no es estrictamente material y sí que se hace presente a través de partes materiales del cuerpo ¿dónde y cómo tiene lugar ese fenómeno? Al suponer un punto de encuentro entre el alma y el cuerpo humanos en una parte material del cerebro cual es la glándula pineal, Descartes creyó contar con un argumento de peso para su teoría de la divergencia substancial entre el cuerpo como extensión y la mente como puro pensamiento. Pero se encontraba ante la agobiante necesidad de explicar la sustancia de ese puro pensamiento, que él quiere que sea cosa (y por eso denomina res cogitans, o cosa pensante), lo que le lleva a preguntarse por la real sustancia de Dios, res cogitans por excelencia, a quien cabría atribuir un papel sobre todo el mundo material de igual carácter, aunque de infinita mayor intensidad, que el de la mente humana sobre el cuerpo humano con sus materialidades, tal como se podría decir en la Escuela de Oviedo. Lo cierto es que, como científico que no quiere quedarse a medio camino de cualquier concluyente respuesta, y como católico que quisiera superar cualquier duda sobre la base de su fe, por el camino que ha elegido para vislumbrar las deseadas e imprescindibles certezas, Descartes se ha visto sumergido a sí mismo en un proceloso caos intelectual al querer presentarnos una imagen cabal del ser humano. A diferencia del tema de los animales, a los que admite como perfectas máquinas biológicas creadas por Dios, lo de este mismo Dios como suma perfección y creador de cuanto existe en torno al ser humano, esa criatura que piensa y vive, necesita una más cumplida y convincente explicación. Para ello, se cree en la obligación de romper los moldes de reflexión vigentes hasta la fecha, los mismos que sostenían que la fe era un buen principio de conocimiento al marcarle un natural rumbo a la razón o humana capacidad de discernimiento ("crede ut intelligas"). Descartes, en cambio, sitúa a la "duda metódica" en superior plano al de la fe, incluso si ésta se refiere a la elemental cuestión de la propia existencia y se dice a sí mismo:
Estudiando a Descartes, pronto se verá que el cogito de Descartes es bastante más que el principio de la filosofía que buscaba. Es toda una concepción del mundo y, si se apura un poco, la razón misma de que las cosas existan. Con ello, se abre un inquietante camino hacia la distorsión de la verdad. Es un camino muy distinto del que persigue la "adecuación de la inteligencia al objeto". Cartesianos habrá que defenderán la aberración de que "la verdad es cuestión exclusiva de la mente, sin necesaria vinculación con el ser". El supuesto orden matemático-geométrico del universo brinda a Descartes la guía para "no desvariar por corrientes de pura suposición". Por tal orden se desliza el cogito desde lo experimentable hasta lo más etéreo e inasequible, excepción hecha de Dios, ente que encarna la idea de plenitud y perfección. En el resto de seres y fenómenos, el cogito desarrolla el papel del elemento simple que se acompleja hasta abarcar todas las realidades, a su vez, susceptibles de reducción a sus más simples elementos, no de distinta forma a como sucede con cualquier proposición de la geometría analítica:
El sistema de Descartes pretende abarcar todo el humano saber, con carácter unitario bajo el factor común del orden geométrico-matemático. En dicho sistema, la ciencia será como "un árbol cuyas raíces están formadas por la metafísica, el tronco por la física y sus tres ramas por la mecánica, la medicina y la moral". Anteriormente a Descartes, hubo sistemas no menos elaborados y, también, no menos ingeniosos. Una de las particularidades del método cartesiano es su facilidad de popularización, que ayudó a que el razonamiento filosófico se proyectara a todos los niveles de la sociedad. Podrá, por ello, pensarse que fue Descartes un gran publicista que trabajó adecuadamente una serie de ideas para adaptarlas al consumo de gran público. Cartesianas fueron y siguen siendo ideas convertibles en materia de laboratorio por parte de numerosos teorizantes que, a su vez, las tradujeron y siguen traduciendo en piedras angulares de proposiciones, con frecuencia, contradictorias entre sí. Si Descartes aportó algo nuevo a la capacidad reflexiva del hombre también alejó a ésta de su función principal: la de poner las cosas más elementales al alcance de quien más lo necesita. De esa manera, el oficio de pensador, que, por el simple vuelo de su fantasía, podrá erigirse en dictador de la realidad, queda situado por encima de los oficios que se enfrentan a la solución de lo cotidiano. Si San Agustín se hizo fuerte en aquello del "dillige et fac quod vis", una consigna coherente con la aportación histórica de Descartes podía haber sido "cogita et fac quod vis", abriendo el camino a los descontrolados vuelos de la aventura especulativa. * * * El cartesianismo, novedad académica que, merced a un ingenioso método, asimilaba lo problemático a lo exacto, se mostró tan vaporoso o platónico, tan audaz y tan ambiguo en los terrenos de la política, de la moral y de la propia filosofía, que no fueron pocos los que vieron en él infinitas posibilidades de desarrollo y explicitación de sus más acuciantes inquietudes. En razón de ello, no es de extrañar que, a la sombra del cogito cartesiano, se fuesen prodigando sistemas sin mayor pretensión que la de ser la más palmaria muestra de la "razón suficiente". Fuesen ellos (los sistemas) clasificables en subjetivismos o pragmatismos, en materialismos o idealismos... unos y otros veían y siguen viendo en la herencia de Descartes algo así como un alimento ansiado por el espíritu desde hace muchos siglos. Cartesiano habrá que cargará las tintas en el carácter abstracto de Dios con el apunte de que la máquina del universo lo hace innecesario. Otro defenderá la radical autosuficiencia de la razón desligada de toda contingencia material. Otro se hará fuerte en el carácter mecánico de los cuerpos animales (animal machina), de entre los cuales no cabe excluir al hombre. Otro se centrará en el supuesto de las ideas innatas que pueden, incluso, llegar a ser madres de las cosas. Y no faltará quien, con Descartes, verá en la medicina una más fuerte relación con la moral que en el propio compromiso cristiano. No descubrimos nada nuevo si apuntamos que, con Descartes, la intelectualidad europea acelera el camino hacia la despersonalización. No podía ser de otra forma, cuando él mismo, según muchos "maestro de maestros", veía en la biología (y en nada más que en la biología) las raíces de la moral, lo que llevaría a eximir de responsabilidad a las conciencias personales, a la par que se teorizaría abundantemente. En esa línea, el derecho natural fue definido por Spinoza como el "conjunto de reglas que apoyan lo que acontece por la fuerza de la naturaleza". Sobre cual sea el natural uso de la razón, que, lógicamente, habría de corresponder con su "natural finalidad", se han elaborado multitud de suposiciones. Para los cristianos, la recta ratio es la conciencia moral o "participación de la ley divina en la criatura racional" (Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, 91,2). Aun así, no pocos cartesianos han discrepado ostensiblemente sobre la acepción del derecho natural o "fuerza de la naturaleza" como la recta ratio, que se ajusta a la voluntad de Dios hasta llegar a un Tomás Hobbes que llegará a decir:
Se observa cómo en tal definición del derecho natural no tiene cabida Dios ni su sello sobre la conciencia humana, sino que, simplemente, es la "brutalidad consciente" en que el hombre incurre ejerciendo el papel de fiera al acecho (el "homo homini lupus", como dirá Hobbes). Los evidentes desmanes de tal "brutalidad consciente" llevan a Hobbes a considerar que "el puro ejercicio del derecho natural puede conducir al aniquilamiento de la especie". Es en razón de la necesidad de superviviencia que se ha de establecer y, de hecho, se ha establecido con mejor o peor fortuna, un "contrato social y político" que implica la cesión irreversible al estado de una parte de los derechos individuales. Por esa "cesión irreversible", para Hobbes, el estado se convierte en la única fuente de derecho, de moral y de religión, cuestiones que ya no serán valores por su propia razón de ser sino porque la sociedad civil ha hecho de ellas "razón de estado". Como él mismo dice:
Es así como, para los seguidores de Hobbes, el estado es cabeza y corazón de un hombre nuevo, el hombre especie, cuyo derecho sigue la medida de su astucia y fortaleza y solamente es frenado por la fuerza de una ley que regula su supervivencia. Según ello, prototipo de buen estado será aquel que ejerza su papel como un indiscutido patriarca que proporciona seguridad y oportunidad para la práctica de la especulación y de los "placeres naturales". Ya están asentadas las bases de 2 fuentes de "equilibrio social": el derecho natural y el despotismo ilustrado, o punto de encuentro entre el poder absoluto y las nuevas corrientes de relativismo moral. Es este Hobbes el autor del famosísimo Leviatán, escrito en homenaje al protector Cromwell y como medio para acabar con el propio destierro y regresar a Inglaterra. En resumidas cuentas, Leviatán fue una descarnada reedición del Príncipe de Maquiavelo, y ampliamente celebrado en todos los círculos de poder de la época. En él encontraron inspiración desde el propio Cromwell hasta Catalina I de Rusia y Federico II de Prusia, pasando por Luis XIV de Francia. * * * Para muchos pensadores que se situaban en la línea de Hobbes, el cartesianismo apareció como una ciencia natural proyectada hacia la gestión política. La reflexión se vuelca así hacia los problemas de relación entre los hombres, y se hace pragmática. Ello había sido facilitado por la corriente llamada empirista cultivada, fundamentalmente, por una parte influyente de la intelectualidad inglesa. La referencia principal seguía siendo Descartes, pero un Descartes considerablemente menos especulativo que el original. Este nuevo Descartes es reintroducido en Francia por dos teorizantes que, desde apreciaciones extremas, marcarán una larga época: Voltaire y Rousseau. En la Francia de entonces, el rey encarnaba "por la gracia de Dios" el poder absoluto. Respetaba a los intelectuales, en tanto que no pusieran en tela de juicio su incondicionada facultad de dirigir, controlar e interpretar. Y para encontrarle un igual habría que remontarse hasta el propio Dios. Por el momento, el cristianísimo rey de Francia no veía dificultad alguna en que los profesionales del pensamiento divagasen a sus anchas, siempre que no pusieran en tela de juicio su propia autoridad. No sucedía lo mismo en Inglaterra, en la cual la teoría política parecía ser el punto de partida de la filosofía, la moral e incluso la propia religión (en que el rey era el cabeza de la Iglesia). En Francia, los servidores del Régimen pretendían que la religión estuviese a la altura de los tiempos. Es decir, que no excediese lo estrictamente ritual, mientras las costumbres de la aristocracia y de la alta burguesía se volvían desaforadamente licenciosas (en la llamada "nobleza de alcoba"), apoyándose en un fuerte y bien pagado ejército y haciendo guerras por puro divertimento. De ahí que la supuesta tolerancia respecto a la libertad de pensamiento se tornara en agresión fundamentalista, cuando el censor de turno estimaba que se entraba inoportunamente en el fondo de la cuestión. Este fondo de la cuestión era la meta apetecida de algunos inconformistas intelectuales franceses, para quienes "el sol nacía en Francia". En este grupo destacaron los nombres de Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Entre ellos, sin duda alguna, fue Montesquieu el más realista, sincero y generoso de los tres. A él debemos el Espíritu de las Leyes, una de las más valiosas aportaciones al progreso social en cuanto que, sin concesiones a los tópicos en uso, defiende una efectiva "separación de poderes" y algo tan de sentido común como que la política debe "armonizar con las exigencias del entorno geográfico y las respectivas historias". Del maridaje entre el cartesianismo francés y el empirismo inglés nació un movimiento que hacía ostentación de la llamada Ilustración, cuyo sistematizador más celebrado fue Voltaire, que en sus Cartas sobre los Ingleses (ca. 1734) abre el camino a la crítica metódica contra el trono y el altar, las 2 columnas en que se apoyaba el Antiguo Régimen. Brilló Voltaire en unos tiempos en que pululaban los "filósofos de salón", personajillos que no escriben propiamente libros sino panfletos, proclamas y recortes, especialmente sobre lo superficial en religión, ciencias, política y economía. Tales escarceos especulativo literarios encontraron eco entre los parvenus, burgueses de 2ª generación que distraen sus ocios en el juego de las ideas. Algunos de ellos ya controlaban los resortes del vivir diario, pero no dejaban de pertenecer a un Tercer Estado cuya frontera era el círculo cortesano de los últimos Capetos (el regente Felipe de Orleans, y los reyes Luis XV y Luis XVI). Ese Tercer Estado no era el pueblo, pero decía representar al pueblo, así como tampoco Voltaire se sentía perteneciente al pueblo (ese "vil canalla", como le gustaba definir). Soberbia aberración es incluir a Voltaire, pues, entre los clásicos populares. Cínico con sus amigos, e implacable y frío con sus enemigos, Voltaire nunca disimuló su desmedido afán por erigirse en dueño de la situación. Zarandeador de su tiempo, hizo ostentación de su filiación burguesa, y de ahí que para él las raíces del futuro estén en la "calidad moral y saber hacer" de los de su clase, que no buscan más allá que su propio provecho. Desde ese egoísmo radical no se retrae Voltaire a la hora de reconocer que cuenta con un rival al que habría que desterrar de las conciencias del menu peuple: Jesús de Nazaret, a quien niega su filiación divina y al que reprocha su mensaje de que "los últimos serán los primeros". Para Voltaire, los últimos serán siempre los últimos, mientras que los primeros pueden ser los segundos por gentileza del más importante de los seres humanos vivos: él mismo. Los poderosos de la época se entusiasmaron por el "alimento espiritual" que les brindaba Voltaire. Ejemplo de ello fueron los "déspotas ilustrados", como Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia o ministros de pacotilla como Choiseul en Francia, Aranda en España, Pombal en Portugal y Tanucci en Nápoles. Fue Voltaire, pues, el principal promotor del despotismo ilustrado, de esa gente de moda de la época que ejercía la autoridad por imperativo de la estética del poder, aunque fuese a costa de los demás (los cuales, cuanto más anclados estén en sus limitaciones, más serviciales habrán de resultar). Ésa fue la meta de la predicamenta volteriana, y el utilitarismo individualista que sirvió de pedestal a esa élite ilustrada que, movida por la irrenunciable obsesión de mantener los privilegios de la propia clase, mereció el calificativo de satrápico por parte del siguiente intelectual ilustrado en escena: Juan Jacobo Rousseau, el cual situará el criterio de la mayoría como "la conciencia colectiva" estatal. Si para Voltaire el pueblo era algo así como un gallinero, para Rousseau fue un rebaño que no necesita pastor. Durante su estancia en Inglaterra, había bebido Rousseau de Locke una socializante, optimista e impersonal acepción sobre el derecho natural, y eso le llevó a renegar de una sociedad en la que el derecho de propiedad estuviera plenamente en vigor. Unió a esa proclama el suizo un inusitado candor por la infancia, el caudillaje de los desamparados débiles... y eso se tradujo en una sociedad que "ha de volver a su estado natural y salvaje". Identificando al saber con la pedantesca ilustración, y formulando dogmas al estilo de "la ignorancia jamás ha causado mal alguno", o "la única garantía de verdad es la sinceridad del corazón", Rousseau se auto-proclamó religioso, pero siempre que se quitase la vertiente de trascendencia a la religión, y se redujese a ésta a un mero hecho social más. Rechazada de plano la trascendencia religiosa del hombre, así como asentada la necesaria vuelta a la animalesca libertad del hombre primitivo, reniega Rousseau de la libre iniciativa personal, condena en bloque a la civilización y aboga por una instintiva e irracional vuelta a la naturaleza en solidaria despersonalización (o lo que es lo mismo, por un vuelco de los derechos y responsabilidades individuales hacia el conjunto). Desde esa premisa, Rousseau nos da una idea sobre lo que entiende por libertad: "En cuanto el individuo aislado somete su persona y su poder a la suprema dirección de la voluntad general, entra en la más segura vía de su propia libertad". Es decir, que para Rousseau el sometimiento a la voluntad general es tanto más liberalizador cuanto más se apoye en la irreflexiva espontaneidad, y de ahí que ésta última deba ser la actitud y norma general de conducta de toda sociedad, hasta el punto de que "aquel que se resiste a someter su persona y poder a la encarnación de la voluntad general, deberá ser presionado por todo el cuerpo social, y será obligado a ser libre". La utopía rusoniana depende, pues, de la "voluntad general", a la cual dota de poder para alterar, si hace falta, los principios más elementales de convivencia. A eso es a lo que se ha llamado "totalitarismo democrático", con cuya aceptación se podrá alterar la escala de valores, justificar sangrientas represalias, poner en tela de juicio los pilares de la justicia... y siempre a través de la ridiculización de la familia, la legítima propiedad o a ese deseo de libertad. Para Rousseau las eventuales desviaciones serán compensadas con la educación, disciplina que él no ve apoyadas en verdades eternas ni en dictados de la experiencia. Para la pertinente educación del joven será suficiente el desarrollo de la sensibilidad de hombre de la naturaleza. Si el joven se abre sin prejuicios a cuanto le entra por los ojos podrá reaccionar de la forma más conveniente ante cualquier problema... El papel del educador o "ministro de la naturaleza" es el de sugerir puesto que "no es pensando por él como le enseñaremos a pensar". Desde esas suposiciones de que "el hombre es naturalmente bueno", o de que "la mayoría acierta siempre", o de que "la espontaneidad es el principio de toda justicia", los sátrapas ilustrados se convirtieron en "depositarios de la voluntad popular", a la hora de arrogarse el derecho a imponer su sacrosanta voluntad sin otra razón que la de evitar la anarquía, y sin importarles el aborregamiento colectivo hasta los más incontenibles límites. Tras lo dicho, creemos llegado el momento de decir que fue Francia esa cuna que remodeló los movimientos sociales de la historia, y que de defender una conciencia burguesa pasó a defender la rebelión de las masas, a través de esos personajillos ilustrados que fueron alternando populismo y fundamentalismo, según se les seguía o no la corriente. Cayó así el Antiguo Régimen, y se abrió un nuevo horizonte a las subsiguientes y sucesivas revoluciones. * * * La historiografía francesa fija el final de su Antiguo Régimen en la Toma de la Bastilla (14 julio 1789), comienzo de la gran Revolución Francesa que, según muchos, fue la "madre de todas las revoluciones". No obstante, dicha fecha no surgió de la nada, sino que tuvo unos precedentes y un proceso bastante clarificador. El 30 agosto 1781 fue la fecha en la que Adolfo Thiers se hacía cargo de la presidencia de la III República Francesa, dando por superadas las derivaciones revolucionarias de la Comuna de París (1780-1781) y visibilizando a las claras "el cierre de un revolucionario proceso de concienciación nacional, para dar paso a la soberanía republicana y popular". Mucho y variado se ha escrito sobre la Revolución Francesa de 1789, y los historiadores expresan muy dispares ideas al respecto, desde los que la ven como uno de los acontecimientos más siniestros de la historia hasta los que dicen de ella que representó el más decisivo paso hacia el reino de la libertad, pasando por los que la definen como el comienzo de una insufrible esclavitud. Entre uno y otro extremo, llegan hasta nosotros multitud de interpretaciones, para todos los gustos. Empecemos por recordar que, ante acuciantes necesidades económicas, por iniciativa de su ministro de Estado y Hacienda (Nécker), Luis XVI de Francia se vio obligado a convocar un evento que no tenía lugar desde 1614: los Estados Generales, o reunión extraordinaria de los 3 estamentos (o estados sociales) a los que en Francia se concedía cierta subordinada relevancia política los reyes de la Casa de Borbón (desde Enrique IV al propio Luis XVI). La elección de los representantes tiene lugar en enero de 1789. Los del clero y de la aristocracia fueron elegidos según el criterio del sus directos consejeros, mientras que los del Tercer Estado lo fueron de manera aleatoria, sobre los contribuyentes mayores de 25 años (distinguidos por contribuir con sus impuestos de manera regular). El 5 mayo 1789, en el Palacio de Versalles, tuvo lugar la 1ª reunión de los Estados Generales, conformados por 291 clérigos (Primer Estado), 270 aristócratas (Segundo Estado) y 578 burgueses (Tercer Estado). En la 1ª sesión, tras el protocolario saludo del rey, habló Nécker durante más de 2 horas, sobre una situación económica realmente crítica que requería hablar de nuevas cargas fiscales (las cuales, siguiendo la mecánica legal de recaudación, debía recaer principalmente en la burguesía). Para asegurarse la mayoría del voto a sus propuestas, al rey y a Nécker no se les ocurrió mejor idea que la de establecer el voto por estados y no por personas, lo que obviamente puso en guardia al Tercer Estado o burguesía, que veía venir un 2-1 en perjuicio y vilipendio de lo que ellos reclamaban como legítimo derecho. Fue así cómo, tras varios días de interminables discusiones, con abundancia de referencia a las libertades políticas inglesas, salpicadas de citas de Voltaire, Rousseau y Montesquieu, sin lograr imponer su propuesta del voto individual, unos 300 diputados del Tercer Estado, erigidos en Asamblea Nacional, continuaron sus reuniones en un cercano frontón deportivo, en el que se juramentaron el 20 junio 1789 para dar a Francia una nueva Constitución. Es lo recordado como el Juramento del Juego de Pelota, por el que los miembros del Tercer Estado se comprometían a "no separarse", y a "reunirse en cualquier lugar que fuera posible hasta que no fuese establecida, sobre fundamentos sólidos, la Constitución del Reino", contando de inmediato con la adhesión de 149 clérigos (que suscribieron el Juramento del Juego de Pelota, se erigieron en árbitros del proceso, e intentaron hacer valer su aplastante mayoría para dar fuerza de ley a su juramento). En principio, lo más que lograron del rey los juramentados fue su promesa de apoyar algunas reformas relativas a la igualdad de los 3 estados en las obligaciones fiscales, la modificación del sistema penitenciario y la concesión de subsidios a los más pobres. Pensando Luis XVI que con ello seguiría contando con el apoyo del clero y la nobleza, ordenó que cada uno de los 3 estados deliberase por separado, y que cualquier propuesta de uno de ellos, para convertirse en ley, contase con el apoyo de, al menos, uno de los otros 2 estados. Ese mismo día, cuando el rey abandonó la Asamblea, los juramentados fueron conminados a abandonar la sala y al negarse a ello. Lafayette, secundado por otros miembros de la nobleza, hizo ademán de echar mano a la espada, y se contuvo al oír gritar a un indignado Mirabeau, auto erigido en portavoz de los más díscolos: "Id a decir a los que os mandan que nosotros, los del Tercer Estado y sus aliados, estamos aquí por voluntad del pueblo, y que sólo las bayonetas nos obligarán a abandonar el lugar". Aplacados los ánimos, continuó celebrándose la Asamblea, a la que se unieron 50 diputados de la nobleza, entre ellos el duque de Orleans ("Felipe Igualdad", primo del rey), además de varios clérigos (entre ellos el obispo de Autun y el arzobispo de París). Es el momento que que Luis XVI da su brazo a torcer (suya es la frase "si se quieren quedar, que se queden"), y ordena al clero y a la nobleza que se unan al Tercer Estado para formar una Asamblea Nacional Constituyente. Mirabeau había logrado el acta de diputado por la burguesía o Tercer Estado. Según testifican sus biógrafos, era de fea figura, pero "gozaba de vasta cultura, espíritu de contradicción y extraordinaria facilidad de palabra", lo que le convirtió en el demagogo populista que requerían las circunstancias. Auto erigido en "orador del pueblo", pronto se atrajo las simpatías de una buena parte de los que no tenían nada que perder: los "sans coulottes", verdadera punta de lanza y carne de cañón de la Revolución. El 14 julio 1789 los más dinámicos de los "sans coulottes", seguidos por parte del pueblo llano, asaltaron y tomaron la Bastilla, todo un símbolo de viejas opresiones. Cuentan las crónicas que, al enterarse Luis XVI, exclamó: "¡Vaya por Dios, un nuevo motín!". A lo que le replicó el duque de Rochefoucauld: "No, señor, esto es una revolución". El simple y orondo Luis XVI Capeto no dejó de creer que asistía a una sucesión de injustos y pasajeros motines, hasta que el 21 enero 1793 en que era guillotinado a la vista de todo el pueblo en la Plaza de la Revolución, hoy llamada Plaza de la Concordia. Efectivamente, aquel movimiento fue bastante más que un motín o sucesión de motines. En 1º lugar, fue la culminación de un cambio en la escala jerárquica social, en que la oligarquía (ya identificada con el Tercer Estado, o clase burguesa) sucedió a la aristocracia. Fue el comienzo de un auténtico río de sangre, en que murieron más de 50.000 franceses bajo el Reino del Terror, y de una larga sucesión de guerras que llevó el expolio y a la muerte a Italia, Egipto, España, Rusia, Países Bajos... primero bajo los autoproclamados "cruzados de la libertad" y poco después por un Napoleón (el "petit caporal") que, en oleadas de ambición, astucia y suerte, llegó a creerse la encarnación de Julio César. Fueron reconstruidas muchas de las peores cosas previamente destruidas, algunas de ellas logradas a precio de amor, sudor y sangre... Y todo se convirtió en una formidable lección de página negra de la historia. Muchos dicen considerar a la Revolución Francesa como el "hito más glorioso de la historia", "la más positiva explosión de racionalismo", "la culminación del siglo de las luces", "el fin de la clase de los parásitos", "el principio de la era de la libertad"... pero dejémoslo en un simple cambio en los modos de producción, que desde la mentalidad burguesa cambió al rey por el hombre colectivo, y los valores tradicionales por la nueva conciencia burguesa. La Revolución Francesa fue una sucesión de hechos históricos con probadas raíces en otros acontecimientos de épocas anteriores, acelerados por las ambiciones personales, los condicionamientos económicos y los sentimientos religiosos. Fue un revuelto batiburrillo en que se alimentaron los odios e ingenuidades, como tantos otros como ha habido en la historia. * * * En paralelo a los ríos de sangre y a las expropiaciones (y apropiaciones) llevadas a cabo por los nuevos privilegiados de la Revolución, la guillotina segó miles de nobles cabezas (la de María Antonieta, por ejemplo) y multiplicó los ajustes de cuentas (que se llevaron por delante a Marat y Dantón, entre otros) llevados a cabo por Robespierre, paradigma del revolucionario que no tendía el menor reparo en sacrificar a millones de ciudadanos en su propio altar, como encarnación del poder supremo a cualquier precio. Robespierre el Incorruptible era un hombre frío, ambicioso, puritano, sanguinario e hipócrita. Como sucedáneo de la bobalicona diosa Razón, impuso el culto a un dios vengativo y abstracto, al que llamó Ser Supremo, y a quien se puso a su servicio, como "su brazo armado". Fue el comienzo del Reino del Terror, cuyo censo de muertes superó en París los 60.000, tanto entre realistas como ilustrados, tanto en católicos como ateos, con proclamas del siguiente tenor:
Nos sentimos obligados a recalcar que Maximiliano Roberspierre, que presumía de incorruptible y que llegó a prometer a los "sans coulottes" subsidios de por vida, sin que tuviesen que trabajar (aun a sabiendas que las vacías arcas del Tesoro Público no lo permitirían), fue uno de los más criminales hipócritas de la historia, que se dedicó a ejecutar sin piedad a todo aquel que le pudiese hacer potencial sombra, con una actitud que se atrevía a justificar con palabrería al estilo de:
El día 9 del mes Termidor, según el calendario revolucionario (28 julio 1794), y tras un año de miles de ejecuciones públicas, Robespierre y 21 de sus secuaces fueron guillotinados en la Plaza de la Revolución (hoy Plaza de la Concordia) ante la misma o similar concurrencia que había visto rodar antes las cabeza de miles de víctimas inocentes, y que muy seguramente respiró un tanto aliviada al ver caer al "rey del terror". Cuenta la historia que la caída en desgracia de Robespierre fue provocada por parte de sus diputados más afines, que el día anterior temieron llegada su propia hora de ejecución, tras un incendiario discurso en el que Robespierre prometía "no parar de ejecutar, hasta terminar con los que no comprendan la necesidad de continuar con este nuevo Reino". Fue el final del Reino del Terror, y el comienzo del Terror Blanco. * * * Muerto Robespierre, pero todavía en pura fiebre cartesiana, se reinstauró el culto a la diosa Razón, y se inauguró una etapa que buscó imperializar lo que el Rey Sol llamara sus "fronteras naturales", a costa de sus vecinos y con la hipócrita justificación de una "cruzada por la libertad". Fue el comienzo de las Guerras Ilustradas, de radical e incondicionado culto a su figura principal, Napoleón Bonaparte, que animaba a sus soldados con arengas como ésta:
Nuevos ríos de sangre comenzaron entonces a emerger, en torno a las fantasías de estos pobres hombres cuya razón primordial fue el ocupar el lugar que antes ocuparan los clásicos, sin percibir que su embrutecedor "campo de habas" (al que realmente aspiraban, o a comer sin trabajar) les ponía como títeres en manos del nuevo poderoso de turno: Napoleón. Fue el punto cúlmen del acento burgués que siempre tuvo la Revolución Francesa de 1789, como pura revolución burguesa arrastrada por la ambición o resentimiento de unos pocos. Y todo eso en pro de la libertad, como muletilla que sin cesar servía de pretexto para cualquier villanía. En efecto, fue Napoleón una consecuencia lógica (hijo natural) de la Revolución Francesa. Para otros, fue Napoleón otro personaje más, sin nada claro por dentro, que supo situarse en tal circunstancia como la persona "más allá del bien y del mal", o tuerto reinando en el mundo de los ciegos. No obstante, para emitir un juicio justo, y de término medio, sobre quién fue Napoleón Bonaparte, suficiente no será releer lo que dijo de él un ilustre contemporáneo suyo: Tomás Jefferson, 3º presidente de los Estados Unidos y el mismo que en 1803 duplicó el territorio USA con la compra de Luisiana y más de 2 millones de km2:
.
|