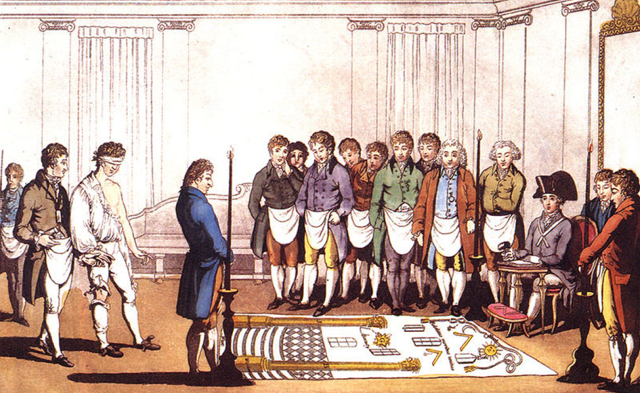|
Por el pueblo pero sin el pueblo: el despotismo ilustrado
Zamora,
14 julio 2025 Mientras que una buena parte del pueblo llano "trabaja, adora y confía", abundan los pedantescos círculos de cultura en los que la estela de Descartes sigue su particular revolución. Puede decirse que, como referencia entre los profesionales del pensamiento, la escolástica ha cedido buena parte de sus antiguos dominios al racionalismo cartesiano que, por lo novedoso y descomprometido, extiende sus ramas hacia el galicanismo (que intelectualiza y relativiza la predicamenta religiosa, través de Marsenne, Bossuet o Fenelon), presta nuevos enfoques al empirismo inglés (de Hobbes, Locke o Hume), y de la mano de Voltaire y los enciclopedistas se populariza en lo que se llamará Ilustración. Por supuesto, no todo era cartesianismo en el mundo de la cultura francesa de la modernidad, y existía un anti-cartesianismo representado con especial fuerza por Blaise Pascal. Al margen del fundamentalismo jansenista de que fue víctima (sus Provinciales son la prueba), Pascal nos parece más realista que Descartes cuando muestra como existen 2 caminos convergentes y perfectamente compatibles de acercarse al conocimiento de la realidad: -el
de la teología,
cuyos
postulados
fundamentales
corresponden
con
el
ansia
de ver
a Dios, Fe y ciencia hermanadas sin artificiales trucos como el de la irreconciabilidad cartesiana entre los mundos del pensamiento y el de la extensión: al ámbito de la fe se accede por la voluntad de creer y practicar la consiguiente doctrina del amor y de la libertad, mientras que al de la ciencia se accede por el directo estudio de lo visible y experimentable. En uno y otro campo se encuentran elocuentes señales de la presencia de Dios. ¿Qué ocurre si tales señales no logran la categoría de contundentes pruebas y sigue habiendo dudas? Lo realista, responde Pascal, es apostar por lo que menos esfuerzo requiere y, a la postre, resulta más reconfortante. "Apostemos (insinúa Pascal) sobre si Dios existe o no existe, y pongamos en prenda el vivir según una u otra eventualidad".
Ya en el s. XXI, hemos de reconocer que el sentido común de Pascal despierta mayor respeto que el fundamentalismo racionalista de Descartes. Muy particularmente en Francia, no fue así en la época de la Ilustración o mal llamado "siglo de las luces". Es una época en la que la propia religión, a nivel de poder, apenas excede lo estrictamente ritual, las costumbres de la aristocracia y de la alta burguesía son desaforadamente licenciosas (son los tiempos de la "nobleza de alcoba" y de los libertinos) y, apoyándose en un fuerte y bien pagado ejército, se hacen guerras y más guerras, a veces por puro y estúpido diverttimento. La aparente mayor tolerancia respecto a la libertad de pensamiento se torna en agresión cuando el censor de turno estima que se entra inoportunamente "en el fondo de la cuestión". Este fondo de la cuestión era la meta apetecida de algunos intelectuales franceses, para quienes "el sol nacía en Inglaterra". A este grupo pertenecieron Rousseau, Voltaire y, también, Montesquieu (éste último, sin duda, el más realista, sincero y, también, el más generoso de los tres). Si los intelectuales cartesianos del s. XVII, en uso del rigor geométrico, habían pretendido edificar su propia e inconmovible ciencia del saber sobre la piedra angular de la "razón autosuficiente" (el sacralizado cogito como verdad esencial) sin mayor preocupación que la de achicar al rival, los más celebrados filósofos del s. XVIII, muchísimo más pegados a los asuntos de este mundo, "harán descender las ideas del cielo a la tierra" (Roger Daval) con el objetivo principal de "acabar con viejos prejuicios, abrir los cerebros a la luz de la razón" y promover una progresiva satisfacción de los sentidos en una revolucionaria idea de la felicidad al alcance de los que (según ellos) más se lo merecen (porque son eximios representantes de la arrolladora burguesía y, por lo mismo, los forjadores de la nueva sociedad). Mientras que los primeros expresaban sus respectivas doctrinas en enjundiosos y voluminosos tratados, estos últimos expresan la nueva filosofía en historias, fábulas, libelos y soflamas fáciles de digerir por el gran número. Maestro en este arte fue Francisco María Arouet, Voltaire. En el s. XVIII brilla Voltaire más por su personalidad que por unas ideas que, reflejo de generalizadas opiniones, expone en sugerentes tramas muy al gusto de los asiduos a los salones literarios. Triunfa porque, magistralmente, se adapta a la corriente de los tiempos: dice y escribe lo que la gente espera oír y leer. Son los tiempos de los enciclopedistas (redactores de la Enciclopedia, Diderot a la cabeza), para quienes la cultura es un conglomerado de descripciones y referencias que no obliguen a pensar, pero sí a aplaudir al que "sabe vivir". Como los enciclopedistas, Voltaire ha acomodado su ansia de creer al deismo, especie de religión natural sin otro misterio que una X eterna que deja a los hombres que resuelvan sus problemas según la fuerza y el talento que les ha correspondido. Reniega Voltaire de una fe responsabilizante hasta el punto de que presenta a Pascal como enemigo del género humano. "Me atrevo (dice Voltaire) a tomar el partido de la humanidad contra ese misántropo sublime". Para él lo más razonable es "aceptar no ser más de lo que se es procurando ser todo lo que se es para así disfrutar plenamente de la condición de ser humano". Nada de reflexiones sobre premio o castigo en un problemático más allá. Pero sí que se cree obligado a la feroz crítica contra todo lo que entorpece la cordial aceptación de sus consignas. Ha vivido en Inglaterra, "más pegada que Francia a las cosas de este mundo" y en donde los intelectuales de más tronío se apoyan en los recientes descubrimientos de Isaac Newton para entretejer el método cartesiano con hallazgos como la teoría de la gravitación universal, cosa que permite una mirada retrospectiva al materialismo clásico con su corolario de la "materia autosuficiente" desde un "primer empujón del Gran Arquitecto". En sus Cartas sobre los Ingleses de 1734, Voltaire abre el camino a la crítica metódica contra el trono y el altar, las 2 columnas en que se apoyaba un absolutismo mantenedor de la vieja superstición. Es Voltaire la personalidad más destacada del s. XVIII, llamado "siglo de las luces", al que todavía hoy muchos consideran "alborada de la humanidad". De la mano de científicos como Newton, la humanidad podría desvelar, una a una, todas la leyes del universo, "probable reflejo de las leyes de Dios" y, por lo mismo, equivalentes a las leyes que subyacen en la propia naturaleza humana. Imbuidos de tales percepciones, los ilustrados debían erigirse en profetas de la nueva forma de ver las cosas. Para ello resultaría suficiente aplicar su ilustrada razón a disciplinas tan útiles como la política y la economía dejando a la paciencia y laboriosidad de los científicos de profesión (lo que hoy llamaríamos ratas de laboratorio) el trabajo de esclarecer los más escondidos recovecos de las cosas. Se llega así a una filosofía de salón en la que Voltaire es el gran pontífice, de forma que lo que Voltaire apunta se convierte en dogma. Si con finura literaria preñada de perversa ironía, Voltaire usa el término infame para caracterizar lo contrario a lo que él es o dice pensar (¿el propio Jesucristo, o la doctrina de la Iglesia Católica?), sus fieles corresponsales (desde el más atrevido diletante algún rey o ministro) se tomarán en serio las consignas de un Voltaire, el cual les pide todo lo de Voltaire hasta intentar llevar a la práctica la consigna de "aimez moi et ecrasons l’infame". Desde esa óptica, tan propicia a los intereses o caprichos terrenales de los poderosos altivos y de los envidiosos de cualquier capa social, que sueñan con desplazar a los bien situados, se desarrolla una progresiva fuerza social orientada hacia el orden establecido con especial virulencia contra la Iglesia (en especial, contra la Iglesia Católica). Los escarceos especulativo-literarios de los ilustrados encuentran eco entre los parvenus de la clase burguesa que distraen sus ocios en el juego de las ideas. Algunos de ellos ya controlan los resortes del vivir diario desde el llamado Tercer Estado, cuya frontera fijan en los cortesanos del Capeto. Meta de la predicamenta volteriana es el utilitarismo individualista, que servirá de pedestal a una élite ilustrada movida por la obsesión de mantener los privilegios de clase, desde el supuesto de merecer el más alto peldaño de la escala social. Gracias a Voltaire, al absolutismo dulzón, semipaternalista y galicano desarrollado en Francia por Luis XIV y torpemente seguido por sus sucesores (el regente Felipe de Orleans, el libertino Luis XV y el desafortunado Luis XVI) da paso al despotismo ilustrado, o poder político para los brillantes hombres de pluma y acción, quienes, según Voltaire y sus ilustrados, pueden y deben ejercer la autoridad más por imperativo de la estética, que rodea al poder, que por hacer más llevadera la vida a los más humildes súbditos, los cuales resultarán tanto más serviciales cuanto más anclados permanezcan a sus ancestrales limitaciones. Harán suyo esto del despotismo ilustrado poderosos de la época como Catalina de Rusia, Federico II de Prusia, Carlos III de España o satélites ministros ilustrados como Choiseul en Francia, Aranda en España, Pombal en Portugal, Tanucci en Nápoles... Ese despotismo ilustrado parece encontrar la justa réplica en el "igualitarismo rusoniano". Contra Voltaire y desde una óptica también utilitarista y, aunque de sentido contrario, también captada en Inglaterra, Jean Jacques Rousseau apela a la conciencia colectiva como contrapoder de cualquier despótico individualismo. Durante su estancia en Inglaterra, ha bebido en Locke una socializante, optimista e impersonal acepción del derecho natural y se deja embargar por las emociones elementales: el candor de la infancia, el amor sencillo y fiel, la amistad heroica, el amparo de los débiles... con una "vuelta a la naturaleza" presidida por el "buen salvaje". También religioso al desvaído estilo de los Descartes, Hobbes, Locke y el propio Voltaire, al igual que ellos, Rousseau soslaya la trascendencia social del hecho de la redención cristiana y, si se merece la incisiva férula de Voltaire, es por que éste ve en el retórico sentimentalismo rusoniano una vuelta al mundo del animal irracional. En 1754 publica Rousseau su Discurso sobre la Desigualdad entre los Hombres, con el que pretende invitar a la humanidad a volver a unos supuestos orígenes en los que todo era armonía y felicidad. Tales ideas le despiertan a Voltaire el siguiente comentario, en carta fechada el 30-VIII-1755:
En ese libro Rousseau quiere demostrar que todos los males le han sobrevivido a la sociedad a través del inventado derecho de propiedad: "El primero que aisló un terreno que presentó como suyo, se atrevió a decir esto es mío y encontró gentes lo suficientemente ingenuas para tomárselo en serio, ese mismo resultó ser el verdadero fundador de la sociedad civil". Había surgido el germen de la desigualdad del que, según Rousseau, se derivan todas las calamidades de la historia de la humanidad con sus "corruptoras instituciones". En estado de ánimo similar al de Descartes cuando, en profunda meditación a orillas del Danubio, captó la revelación del "cogito, ergo sum" y, desde ahí, consideró allanado el camino hacia las "ideas innatas" y todo lo demás, meditando a la sombra de un árbol en un receso del caminar para visitar a Diderot, Rousseau encuentra el hilo conductor de su sistema en el recorte de un periódico que le invita a reflexionar sobre "si el desarrollo de las ciencias y de las artes había contribuido a corromper o a purificar las costumbres" para, afanoso por encontrar la adecuada respuesta, concluir:
En su utopía, madre de otras mil utopías que llegarán tras él, Rousseau añora el primitivo estado de la naturaleza en el que el «buen salvaje», con todas sus necesidades naturales bien cubiertas, es inocente y feliz en paz y armonía con todos sus semejantes: nada más falso según la historia y las más razonables aportaciones de la paleontología. Aunque solo fuera por necesidades de supervivencia, los más primitivos antepasados de que se tiene noticia, guerreaban implacablemente entre sí: restos de cráneos humanos quebrados y amontonados, rudimentarias y contundentes armas, formas de vivir de los núcleos humanos actualmente más alejados de lo que entendemos por civilización. Son pruebas más que suficientes para deducir que el hombre, como tal y desde sus orígenes, usa de su fuerza y libertad para defender o resaltar su ego por encima de sus semejantes ¿es esa constatación la que sugirió a Heráclito aquello de que "la guerra es la madre de todas las cosas"? Contra la supuesta autosuficiencia de la razón humana, punto fuerte del cartesianismo y de la Ilustración (con Voltaire a la cabeza), Rousseau presenta lo que él llama sentimiento moral. Contra la razón y subsiguientes "ideas innatas", con que dogmatizó Descartes, Rousseau presenta a la "conciencia moral" capaz de abrir por sí misma el camino hacia la felicidad individual y la armonía universal. Referido a esa conciencia, se puede leer en su Profesión de fe del Vicario Saboyano:
Como se ve, es como si, para Rousseau, la capacidad de recordar, reflexionar y deducir, no fuera más que una expresión del instinto animal (según la aberrante fórmula de Hobbes y su "homo homini lupus") al que cabe oponer el instinto moral. Razón y sentimiento en continua tensión de la que pueden derivarse todas las imaginables desarmonías si no se llega a un imprescindible Contrato Social, en el que una especie de providencia jurídica pura, a la que Rousseau llama "voluntad general", neutralice las desviaciones de las voluntades particulares. Más que la suma de las voluntades particulares, esa voluntad general es para Rousseau una depurada síntesis de los más nobles instintos morales de todos y cada uno de los componentes de la sociedad a la que se pertenece:
Según ello, obedecer a esa "voluntad general" es como responder al ansia de libertad que mueve a la propia conciencia y el único medio para sentirnos más felices y en paz con nosotros mismos. No sabemos si ya Rousseau fue consciente de que el carácter que prestaba a esa "voluntad general" podía servir de coartada a todos los aspirantes a "redimir a la sociedad". No tenían más que mostrarse como depositarios de esa voluntad general, rodearse de unos cuantos incondicionales, hacerse con los adecuados medios de propaganda y, a favor de la propicia coyuntura, marcar el rumbo que convenía a sus particulares intereses. Es así como, en múltiples ocasiones, esa presunta voluntad general no ha sido más que la expresión del capricho o ambición de los aprovechados o aprovechado de turno, generalmente, maestros en hilvanar sugestivas promesas frente a las carencias e ilusiones de tal o cual comunidad. Así se ha forjado una buena parte de la historia de la humanidad, uno de cuyos capítulos más decisivos lo constituyó la llamada Gran Revolución o Revolución Francesa, en la que personajes como Robespierre, Dantón, Marat, Saint Just… no dudaron en presentarse como voceros o portavoces de la "voluntad general". * * * El 14 julio 1789, una parte del pueblo de París asaltó y tomó la Bastilla, todo un símbolo de viejas opresiones. Cuentan que, al enterarse, Luis XVI exclamó: "¡Vaya por Dios, un nuevo motín!". "No, señor, le replicó el duque de Rochefoucauld; esto es una Revolución". El simple y orondo Luis Capeto no dejó de creer que asistía a una sucesión de injustos y pasajeros motines hasta el 21 enero 1893 en que era guillotinado a la vista de todo el pueblo en la Plaza de la Revolución, llamada hoy Plaza de la Concordia. Efectivamente, aquel movimiento era bastante más que un motín o sucesión de motines. Fue un radical cambio en la escala jerárquica social, y en él la oligarquía, ya identificada con lo que se llamó "tercer estado" o clase burguesa, desplazó a la aristocracia, tan cerrada sobre sí misma por presuntos y atribuidos "derechos de sangre". Lo hizo a costa de trastocar los valores tradicionales, volver patas arriba la estructura social, ejecutar a antirrevolucionarios de todos los estamentos sociales (murieron más de 50.000 franceses bajo el Reino del Terror) y promover una larga sucesión de guerras que llevaron el expolio y la muerte a Italia, Egipto, España, Rusia, Países Bajos... primero protagonizada por los autoproclamados cruzados de la libertad y, a renglón seguido, por Napoleón, el "petit caporal" que, en oleadas de ambición, astucia y suerte, llegó a creerse una ilustrada reedición de Alejandro, Julio César o Carlomagno. Obviando la sangrienta y grotesca trayectoria de Napoleón, no son pocos los teorizantes que consideran o dicen considerar a la Revolución Francesa el "hito más glorioso de la historia", "la más positiva explosión de racionalismo", "la culminación del siglo de las luces", "el fin de la clase de los parásitos", "el principio de la era de la libertad" e incluso "el triunfo del bien sobre el mal". Por supuesto que se incurre en grandes exageraciones que referidas a hechos y fenómenos que, al hilo de positivas o negativas consecuencias, conviene situar en sus justos términos. Por nuestra parte, a la distancia de dos largos y conflictivos siglos, consideramos a todo aquello como un traumático y, tal vez, consecuente cambio de régimen a muy alto precio, seguido de otro y otro cambio de régimen con distintos colores según las circunstancias de tiempo y lugar: entonces como ahora, la felicidad personal y la armonía universal requieren mucho más que palabras, palabras, palabras... o "cambios en los medios y modos de producción". Pero no fueron la voluntad del hombre colectivo, ni la conciencia burguesa, ni el cambio en los modos de producción, los principales factores de la Revolución. La historia nos permite descubrir todo un cúmulo de otras causas determinantes: la presión del grupo social que aspiraba a ensanchar su riqueza, su poder y su bagaje de privilegios (el Tercer Estado o burguesía) junto con un odio visceral hacia los mejor situados en la escala social... habrían chocado inútilmente con la energía de otro que no hubiera sido ese abúlico personaje que presidía los destinos de Francia, cuya defensa, en los momentos críticos, fue una crasa ignorancia de la realidad o lo que se llama una huida hacia adelante cuando no una torpe cobardía. La Revolución Francesa, a la que no dudamos en añadir el calificativo de Revolución Burguesa, fue una sucesión de hechos históricos con probadas raíces en otros acontecimientos de épocas anteriores acelerados o entorpecidos por ambiciones personales, condicionamientos económicos, sentimentales o religiosos... lo que formó un revuelto batiburrillo en que se alimentaron multitud de odios e ingenuidades. En suma, algo que, en mayor o menor medida, acontece o puede acontecer en cualquier época de la historia con incidencia más o menos decisiva para la posteridad. En paralelo a ríos de sangre y apropiaciones de envidiados privilegios (la guillotina segó miles de nobles cabezas, la de María Antonieta entre ellas), suceden los ajustes de cuentas que se llevan por delante a Marat, Dantón... y permiten a Robespierre erigirse en poder supremo. El llamado Incorruptible es frío, ambicioso, puritano, sanguinario e hipócrita. Como sucedáneo de la bobalicona diosa Razón impone el culto a un dios vengativo y abstracto al que llama Ser Supremo y de quien se autoproclama brazo armado. Su corto período de gobierno es reconocido como uno de los más destacados capítulos del Reino del Terror, cuyo censo de muertes supera los 60.000. El 28 julio 1794 es guillotinado Robespierre y sus amigos de la Comuna de París. Es la época del llamado Terror Blanco que, dirigido por Saint Just y en cordial alianza con madame Guillotine, pretende liberar a Francia de radicales. En pura fiebre cartesiana, se reinstaura el culto a la diosa Razón y se inaugura la etapa imperial persiguiendo lo que el Rey Sol llamara sus "fronteras naturales" a costa de sus vecinos y con la hipócrita justificación de una "cruzada por la libertad". Fueron guerras de radical e incondicionado expolio con una figura principal, el citado Napoleón Bonaparte, que animaba a sus soldados con arengas como ésta: "Soldados, estáis desnudos y mal alimentados! Voy a conduciros a las llanuras más fértiles del mundo. Provincias riquísimas y grandes ciudades caerán en vuestras manos. Allí encontrareis honor, gloria y riqueza". Nuevos ríos de sangre en torno a las fantasías de criminales pobres hombres cuya razón primordial fue y es, en todos los casos, el acceder a envidiados animalescos goces o privilegios y a quienes, también siempre, sorprende la ruina o la muerte. Cae definitivamente Napoleón 18 julio 1815 y, con la Paz de Versalles, le sucede otro cambio de régimen que, ni mucho menos, será el definitivo. .
|