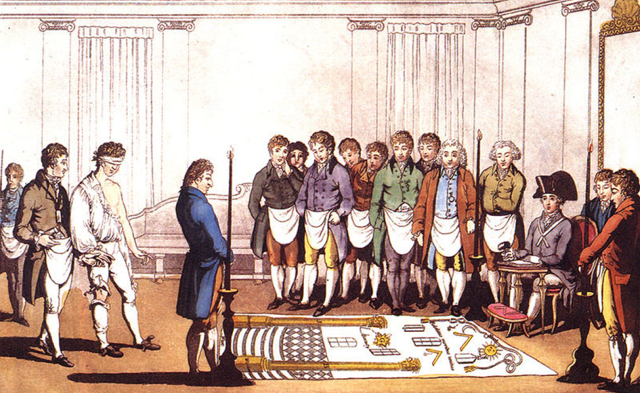|
La revolución de 1789, y sus derivaciones
Zamora,
28 julio 2025 El 14 julio 1789 una parte del pueblo de París asaltó y tomó el Castillo de la Bastilla, todo un símbolo de viejas opresiones. Cuentan que, al enterarse, Luis XVI exclamó: "¡Vaya por Dios, un nuevo motín!". A lo que le replicó el duque de Rochefoucauld: "No, sire, esto es una revolución". El simple y orondo Luis Capeto no dejó de creer que asistía a una sucesión de injustos y pasajeros motines hasta el 21 enero 1893 en que era guillotinado a la vista de todo el pueblo en la Plaza de la Revolución, hoy llamada Plaza de la Concordia. Efectivamente, aquel movimiento fue bastante más que un motín o sucesión de motines, pues fue la culminación de un cambio en la escala jerárquica social (la oligarquía sucedió a la aristocracia). Fue un subsiguiente río de sangre (murieron más de 50.000 franceses bajo el Reino del Terror) fue una larga sucesión de guerras que llevó el expolio y la muerte a Italia, Egipto, España, Rusia, Países Bajos... Una sucesión de guerras protagonizada primero por los autoproclamados "cruzados de la libertad", enseguida por Napoleón, el "petit caporal" que, en oleadas de ambición, astucia y suerte, llegó a creerse una ilustrada reedición de Julio César; fue la precipitada reconstrucción de muchas cosas previamente destruidas, algunas de ellas logradas a precio de amor, sudor, sangre... y, también, libertad (la libertad de los hijos de Dios). Con todo ello, ha resultado una (tal vez, necesaria) inflexión en la marcha de la historia. Muchos consideran o dicen considerar a la Revolución Francesa el "hito más glorioso de la historia", "la más positiva explosión de racionalismo", "la culminación del siglo de las luces", "el fin de la clase de los parásitos", "el principio de la era de la libertad"... Pero marginemos tales juicios de valor, e intentemos situar el fenómeno en la dimensión que conviene al objeto del presente ensayo. Porque no fue "la voluntad del hombre colectivo", o "la conciencia burguesa", o el "cambio en los modos de producción", los exclusivos factores de la Revolución. La historia nos permite descubrir todo un cúmulo de otras causas determinantes: la presión del grupo social que aspiraba a ensanchar su riqueza, su poder y su bagaje de privilegios (el Tercer Estado o burguesía) junto con un odio visceral hacia los mejor situados en la escala social... habrían chocado inútilmente con la energía de otro que no hubiera sido ese inocentón y abúlico personaje que presidía entonces los destinos de Francia: su posicionamiento, en los momentos más críticos, fue el de una crasa ignorancia de la realidad o lo que se llama una huida hacia adelante cuando no una torpe cobardía. Lo que llamamos Revolución Francesa fue una sucesión de hechos históricos con probadas raíces en otros acontecimientos de épocas anteriores acelerados o entorpecidos por ambiciones personales, condicionamientos económicos, sentimentales o religiosos... lo que formó un revuelto batiburrillo en que se alimentaron multitud de odios e ingenuidades. En suma, algo que, en mayor o menor medida, acontece en cualquier época de la historia con incidencia más o menos decisiva para la posteridad. Con más o menos acierto podrá decirse que la Revolución Francesa representa la consumación de un proceso de 18 siglos de la historia de Occidente y que podría expresarse así: la desaparición de la esclavitud como consecuencia de la difusión del cristianismo, la formación y desarrollo de las conciencias nacionales europeas, la fiebre que por descubrir olvidados o nuevos valores trajo el humanismo renacentista con su afán de combatir la estructuración teocrática de la sociedad, el libre examen promovido por Lutero, el principio de la autosuficiencia de la razón anejo al cartesianismo, el carácter arbitral de los sentidos respecto a la realidad que pretendieron los empiristas, la ridiculización que de los valores tradicionales hicieron ilustrados con Voltaire a la cabeza y con la descarada arbitrariedad de confundir los valores de Dios con los valores atribuidos al césar... Y todo ello mascado y digerido por una sociedad que fue cubriendo etapas de libertad a caballo del individualismo burgués. Todos estos son conceptos que hemos ido tocando a lo largo de los últimos capítulos pero sin prestarles ese carácter orgánico y determinante, que les han otorgado y otorgan no pocos simplificadores del concepto (entre los que, sin ningún reparo, situamos a Hegel y a sus discípulos): la historia, recordémoslo, viene protagonizada por los hombres en libre ejercicio de su responsabilidad y en uso de los medios que pone a su alcance una específica circunstancia, a su vez influenciada por el ejercicio de la responsabilidad de otros hombres de precedentes generaciones. Y orientarán a la historia según los dictados de su conciencia o de su "conveniencia a flor de piel". Creemos que eso de las conveniencias a flor de piel (dictadura de los sentidos al margen de la reflexión sobre la realidad), desde que el Hombre es hombre, soterrada o abiertamente, pugna por erigirse en árbitro de la historia y de ello no está libre la historia que se inició el año 1 d.C. Lo hemos visto claro en afanes y corrientes de secularización (o paganización) que, lentamente y en sucesivas generaciones, ha condicionado el comportamiento de personas, grupos sociales y pueblos enteros. Es algo que, a la recíproca y en no menor medida, ha despertado en la comunidad cristiana afanes de profundización en una realidad que, como tal, no puede ser condicionada por prejuicios y simplificaciones arbitrarias: como consecuencia de ello y oportuna reacción a esos probados afanes de secularización (o paganización) se han despertado serias preocupaciones en los servidores y estudiosos de la verdad por recristianizar las vivencias personales y las relaciones entre hombres y pueblos. Hemos de reconocer, pues, que la cultura no es unicéfala y que es grave y atrevida suposición el apuntar que son la forma de ser o las fuerzas ocultas de la materia el único poder determinante de la historia. Tampoco lo son las desorbitadas ambiciones de muchos hombres, por muy poderosos que éstos sean. Para defender una postura de equilibrio (eso de conceder al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios) se hace preciso bucear en la intencionalidad de cuantos juegan a trampear con la realidad: está claro que "por sus obras les conoceréis". Puesto que entendemos que al hombre comprometido en hallarle sentido a su vida corresponde filtrar serena y personalmente toda oleada de mentalización proselitista que le haría esclavo del interesado juicio de otros, el tal hombre es invitado a recordar la acuciante proclama de amor y de libertad que Pablo de Tarso hace a los cristianos: "Habéis sido comprados a un alto precio, no seáis esclavos de los hombres". Bueno es sacar a colación todo ello al hablar de esa expresión de agonía del Viejo Mundo cual es la Revolución Francesa, fenómeno histórico que, con toda la fuerza de un mito de primer orden, afecta a la sensibilidad y consiguiente comportamiento de gran número de personas. Entre las raíces de la Revolución Francesa cabe situar a las limitaciones del erario público abusivamente esquilmado por las fantasías, lujos y guerras que iniciara el rey Sol y secundaran sus sucesores; fue una calamidad agigantada por la torpe administración del regente y las nuevas fantasías, lujos y guerras de Luis XV, cuya corte se llevaba la tercera parte del presupuesto nacional mientras que el propio monarca presumía de libertino, de un etéreo sentido del deber y de contar con el entorno más viciado y abúlico de la época. El acotar tales desmanes correspondía a Luis XVI, un corpulento y obeso joven de veinte años, sin grandes luces ni otras pasiones que no fuera la caza. El pauvre homme, que diría María Antonieta, su mujer, se dejaba fácilmente impresionar por las tendencias intelectuales en boga. Tal le sucedió respecto a los fisiócratas. La biblia de los fisiócratas era el llamado Tableau Economique, en que Francisco Quesnay propugnaba el pleno acuerdo entre "naturaleza pródiga y hombre bueno". Para los fisiócratas el único valor renovable y, por lo mismo, productivo es el derivado del cultivo del campo; la mayor garantía de progreso es la libre circulación de cereales y la libre iniciativa en siembras y previsiones; si los poderes del Estado se limitan a proteger esa libertad, el reino de la prosperidad se extenderá sobre todo el mundo... La clase productiva es la de los ganaderos y directos cultivadores de los campos; en la clase propietaria se incluye al rey, a los terratenientes y a los recaudadores; la clase estéril engloba a industriales y comerciantes... Como telón de fondo de todo ello "ha de promoverse la total libertad de comercio puesto que la vigilancia de comercio interior y exterior más segura, más exacta y más provechosa a la nación y al estado es la plena libertad de competencia", según apuntaba Quesnay. Discípulo aventajado de Quesnay fue Turgot, a quien encargó Luis XVI el encauzamiento de las maltrechas finanzas. Pegado a sus principios y con más entusiasmo que realismo, Turgot logró traducir en producto neto los excedentes agrícolas, conquista que se tradujo en catástrofe cuando sobrevino el previsible tiempo de malas cosechas. Para paliar la subsiguiente miseria de los campesinos Turgot creó lo que Voltaire llamaría lit de bienfaisance y que, en cambio, haría exclamar al ingenuo rey: "El señor Turgot y yo somos los únicos que amamos al pueblo". Esto lo decía en 1776, poco antes de sustituir a Turgot por Nécker, próspero banquero, prototipo del burgués bien situado, puritano y calvinista. Menos teórico que su antecesor, Necker pretendió abolir abusivas exenciones fiscales a que se acogían los grandes terratenientes, algunos de los cuales tenían por feudos regiones enteras de Francia y, más que contribuyentes, eran grandes acreedores del estado. También Nécker fracasó en el empeño de encauzar la economía. Fue sustituido por Colonne quien, en 1786, se propuso "reformar lo vicioso en la constitución del reino, empezando por los cimientos (la nobleza) para evitar la ruina total del edificio del estado": ello implicaba impuestos para todos los posibles contribuyentes, desde el rey para abajo. El Consejo de Notables puso el grito en el cielo, lo que despertó la indignación de Colonne para quien "el objeto de la reunión no era aprobar o rechazar las leyes; sino discutir la forma de aplicarlas". La pasividad del rey, en tan trascendental momento, fue aprovechada por los Notables quienes apelaron a los llamados Estados Generales como único poder capaz de abolir lo que defendían como privilegios inamovibles. Y fueron convocados los Estados Generales, circunstancia que no se daba en Francia desde hacía ciento setenta y cinco años (en 1614, durante la regencia de María de Médicis, viuda de Enrique IV y madre de Luis XIII). Corría mayo de 1789 cuando se reunieron 300 representantes de la nobleza, otros 300 del clero y 600 del llamado Tercer Estado (burgueses y agricultores de cierto nivel económico). Cuestiones de protocolo desencadenaron desacuerdos viscerales en la propia sesión inaugural. El discriminado Tercer Estado, de decepción en decepción, de resentimiento en resentimiento... se siente obligado a formar cámara aparte y lo logra el 22 junio 1789 (en el Juego de Pelota) en que se alza como Asamblea Nacional abierta a los representantes de los otros dos estados que habrán de plegarse a las exigencias de la mayoría. Días más tarde, el propio rey reconoce como representación exclusiva de Francia a la Asamblea, que se erige en Asamblea Constituyente y acomete una drástica reforma fiscal y, también y a la luz de ancestrales rivalidades, la tarea de eliminar las históricas desigualdades, más formales que reales entre los dos primeros y el Tercer Estado. En correspondencia, la Asamblea nombra a Luis XVI "restaurador de la libertad" y celebra el evento con un solemne Te Deum en la Catedral de Notre Dame. La posterior disolución de la Asamblea Constituyente y subsiguiente inhabilitación de sus miembros para presentarse como candidatos a la llamada Asamblea Legislativa, alimentó el rencor de personajes como Dantón y Robespierre, en la ocasión impelidos a utilizar la Comuna de París como trampolín de sus ambiciones. Una 1ª ocasión surgió para Dantón el 20 junio 1792 con la "fiesta del árbol de la libertad", que se celebró en el propio Jardín de las Tullerías (residencia del rey). El rey, ante la provocación republicana, no se dio por aludido y riendo a carcajadas se caló el gorro frigio que los revolucionarios habían adoptado como símbolo de sus pretensiones de acabar con el régimen que representaba Luis XVI, en una terrible y decisiva encrucijada. Días más tarde, Dantón organizó una 2ª manifestación popular, esta vez animada por los jacobinos más subversivos de París y provincias, ambientada con el toque a rebato de las campanas de las iglesias y con la consigna de abatir al Capeto, quien se refugió en lo que creyó un lugar seguro, la Asamblea Nacional, mientras que los alborotadores invadían las Tullerías y degollaban a cuantos encontraban al paso. Es el 14 julio 1789, y el entusiasmo libertario de unos pocos se convierte en agitación de voluntades de los llamados sans coulottes, que se erigen en árbitros de la situación con la toma de la Bastilla, todo un símbolo de persecución política. Los padres de la patria o diputados, por pura y simple cobardía, renunciaron a sus escaños luego de haber decretado la abolición de la monarquía. A la Asamblea sucedió la llamada Convención, entidad que, para algún teorizante amigo de los símbolos, ha representado "una borrachera de método cartesiano y paso previo a la edificación de la sociedad igualitaria predicada por Rousseau". De hecho, la cuestión fue más descorazonadora y elemental: habían logrado escaño por París personajes como los marginados Robespierre, Dantón, Marat, Saint-Just... quienes se apresuraron a presentar a Luis Capeto como el responsable de todas las miserias, hambres e injusticias de los últimos años: surtieron efecto grandes principios demagógicos como el de "basta criticar para tener razón", o el de "aquel es malo luego yo soy bueno". Fueron muchos los ingenuos que siguieron a sus siniestros líderes y, vacíos como estaban de generosidad y planes concretos de reorganización, optaron por lo más fácil y espectacular: juzgar y condenar al rey, que fue guillotinado el 21 enero 1793. En paralelo a ríos de sangre y apropiaciones de envidiados privilegios (la guillotina segó miles de nobles cabezas, la de María Antonieta entre ellas), suceden los ajustes de cuentas que se llevan por delante a Marat, Dantón, y permiten a Robespierre erigirse en poder supremo. El incorruptible Robespierre es frío, ambicioso, puritano, sanguinario e hipócrita: como sucedáneo de la bobalicona diosa Razón impone el culto a un dios vengativo y abstracto al que llama Ser Supremo y de quien se autoproclama brazo armado. Es el suyo lo reconocido como Reino del Terror, cuyo censo de muertes supera los 60.000. En una dinámica de "sangre que reclama sangre", Robespierre y sus incondicionales de la Comuna son guillotinados el 28 julio 1794 y sigue un tenso período que se ha llamado del Terror Blanco: lo dirige Saint Just, un personaje no menos sanguinario que Robespierre. En cordial alianza con madame Guillotina, Saint Just dice vivir obsesionado por liberar a Francia de radicales. En "pura fiebre cartesiana", que dirán los amigos de encontrarle sentido a los mayores disparates, se reinstaura el culto a la diosa Razón y se inaugura la etapa imperial persiguiendo lo que el rey Sol llamara "sus fronteras naturales" a costa de sus vecinos, y con la hipócrita justificación de una "cruzada por la libertad". Fueron guerras de radical e incondicionado expolio con una figura principal: un avasallador a cualquier precio, llamado Napoleón Bonaparte, quien promovía el furor guerrero y el patriotismo de sus soldados con arengas como ésta:
La anarquía ambiente (a escala continental) y la debilidad de los demás (incluidos no pocos abúlicos poderosos de la época) hizo fuerte a Napoleón, animal de presa obsesionado por corromper voluntades y acaparar despojos hasta alcanzar lo que consideraba, pobre él, la cima de la gloria. Esclavo de esa obsesión, no conoció Napoleón el amor ni la libertad, sino que tras haber sembrado el terror y la muerte, murió arrinconado y recluido. .
|